Las mañanas transversales
por carolinkfingers

Una de esas mañanas. Dispersión total. Trabajo en siete cosas, todas a la vez, y trabajo sobre todo en encontrar trabajo. Me asusto del mundo, pero estoy en mi centro. Si uno sin conocerme revisa mi curriculum, pensará que soy una estrella del periodismo cultural. Pero en esto no hay estrellas. Plumillas valorados peor que un señor que pegue ladrillos, que una señora que limpie escaleras. No estoy exagerando.
Uno detrás de esta pantalla se encuentra con solicitudes de personal del más alto descabello (un redactor con varios años de experiencia, alemán e inglés, a jornada completa, por 12000 euros al año, ejemplo absolutamente cierto y visto esta mañana). Pero, claro, los jóvenes no pueden elegir. ¿Qué hay de los que no lo somos?
El caso es que lo hacemos con gusto. Y los que pagan -los que deberían pagar- se dicen aquello de sarna con gusto no pica… Como en el medievo, se llevan las especies. Te quedas el disco que comentas y te das con un canto en los dientes. A veces, la especie es una entrada que a otros les ha costado 40 euros o una noche en una cola. No me siento privilegiada por ello, ni mejor pagada.
Por aquí se lleva darle los escasos presupuestos a los que tienen «firma», aunque periodistas no sean. Y los periodistas seguimos engrosando las colas del paro (aquí y en todas partes). Puede que el paro no. Yo no me paro. Sólo he de seguir aceptando las reglas del juego. Donde cuatro ladrillos valían siete, ahora valen tres. Lo tomas o lo dejas.
Mientras tanto, la firma. Este fin de semana lo pasaré muy metida en un festival protagonizado por aquellos que ya se han hecho una firma. Y pondrán muchas en los libros de sus fans.
Ayer tarde, la firma. A un escritor le pedían, en la fila de delante, que firmara su cuento. Uno de los doscientos que se presentaban como parte de una antología de microrrelatos. Casi 200 mini ficciones, en los que algunos de sus autores se quedan 3 o 4 de los textos.
En todas partes, la firma. Iban Zaldua -uno de mis escritores favoritos- presenta su nuevo libro, que afortunadamente encuentra un hueco en la nueva encarnación de la editorial Lengua de Trapo. (Será en el Hotel Kafka en Hortaleza, a las 19,30 h.).
Lo bueno de estas mañanas (que antes, en otra época, podían sumirme en un abismo, que hoy también, pero que ya sé que del abismo se sube, tarde o temprano) es que las dejo estar. No lucho contra ellas. Ni contra este estado precario. Me adapto a la situación y braceo, pero sin desespero. Los hilos de los que puedo tirar para mover las circunstancias cuelgan a una distancia estratosférica y yo soy Alicia después de haber ingerido el bebedizo empequeñecedor. Salto y corro nerviosa de un tema al siguiente, de una web a la otra, de un asunto al de más allá. Pero lo importante es saltar y correr.
Alguien como yo tiene muchas maneras de suicidarse (metafóricamente). Por ejemplo, momificarse en un solo espacio mental, olvidarme de lo fácil que sería no tratar de reinventarme de cualquier forma posible, petrificarme. Que otro sea estatua de sal.
Sam, Nico, Ben, Valgeir
por carolinkfingers
No sabía muy bien a lo que iba. Había escuchado música de algunos de ellos, de Nico Muhly sobre todo, al que considero un compositor contemporáneo con una gran intuición pop. Una estrellita por nacer. Un nuevo Michael Nyman sin la ampulosidad ni el recargo. Fresco, insidioso, directo.
También había escuchado lo que Ben Frost regala en las redes sociales y lo que publica en su myspace. Artista sonoro, dicen de él. Creo que le aciertan de lado a lado, su trabajo se enfoca a la generación orgánica (electrónica, por sus fuentes, pero de resultados muy físicos) de ruido.
Después estaba el más conocido, y quizá aplaudido, Sam Amidon, un cantante de neo-folk norteamericano. Y un productor y compositor islandés, Valgeir Sigurðsson, que suena, entre otras cosas… islandés.
Era la noche, esta noche, del Whale Watching Tour en Madrid (que recala mañana en Sevilla) y, si bien sus productos por separado me parecían todos personales e interesantes, no podía esperarme que el concierto de los cuatro fuese tan, pero tan grande.
Nico, portavoz, arreglista de muchos de los temas de los otros, se lo ha pasado en grande. Nos ha explicado una y otra vez que «no vendemos los cds, que no podéis comprar los cds», riéndose posiblemente de alguna prohibición por parte de la organización. Sam, delicado, tímido, el que llegó al primer tema con más nervios, en la tercera entrega se soltó: nos contó que habían estado en el Prado, viendo los Goya. Estaba impresionado.
Ben es distinto. Quizá hiperactivo. Quizá un poco borracho. Lo acompañaba una botella de Alcorta que entraba y salía con él del escenario y en cada ocasión volvía más vacía. También regaló cierta anécota que alguien le contó en una anterior visita a Madrid, sobre Dalí esta vez.
En la música, nada era ni regalado ni obvio. Lo único que podía entrar medianamente bien en las orejas de un público acostumbrado a lo popular son las canciones dulces y agrias de Sam Amidon. En lo demás, experimentación, compases truncados, violas y violines con tratamientos de shock, electrónica, giros cabareteros, graves retumbantes y zumbidos desasosegadores. Pero al cabo tuve que rendirme a la evidencia: las seiscientas (a ojo) personas que llenaron la Casa Encendida esperaban exactamente eso. Quizá estamos mucho más preparados de lo que algunos piensan.
A Nico le molestó una chica con aspiraciones de fotógrafa y le dio una regañina en público. Alguien llevaba un niño y Valgeir se acercó a saludarlo. Se fueron desgranando bromas y canciones y la botella de vino iba mostrando su verdadera esencia. Alguien se acercó, a la hora y cuarenta minutos de actuación y avisó de que ya estaban fuera de horario. Decidieron tocar una más.
Con el trombonista acompañante haciendo de voz solista, se marcaron un desarrollo teatral de quince minutos largos, Nico al piano, Valgeir con una maza, un bombo y sus ordenadores. Terminaron, salió el resto de la troupe que había bajado del escenario, saludaron, Frost decía con los dedos y los morros «una más, prometemos una más», y descendieron nuevamente.
Supongo que cada cual entre el público tendría sus motivos para pedir una más, después de dos horas. Ni dos minutos después, Ben, Valgeir, Sam y los músicos acompañantes ocuparon sus puestos, se colgaron los instrumentos. Pero Nico tuvo que poner orden en el asunto: «Alguien parece ser que se va a poner muy muy triste si tocamos una sola canción más».
Ninguno quería abandonar el escenario. Frost, él solito, se quedó con cara de «no me la dan con queso», sentado, con la guitarra sobre las rodillas, creyendo que todavía él podría remontar el concierto contra las normas y la burocracia. Lo hicieron salir.
Whale Watching Tour es una de las cosas más hermosas, desquiciadas, cálidas, fuera de norma, ofrecidas con sencillez y profesionalidad y buen humor que he visto en mi vida. Aún ocuparon el escenario durante cinco minutos sólo recibiendo aplausos. Y recordando que, en la esquina, estaba el chico de los discos «que nadie podía comprar».
//Pasó el 6 de noviembre en La Casa Encendida de Madrid, Whale Watching Tour en concierto//
Sakamoto & me
por carolinkfingers

No todos los días aparecen en mi buzón propuestas para entrevistar a un personaje tan relevante en lo suyo. Ryuichi Sakamoto es uno de los músicos más inquietos, inclasificables y creativos que hay vivos en el mundo. Dotado de una vastísima cultura musical, amigo del piano, cercano a la escena pop y tecno, investigador de nuevas texturas sonoras… Desde 1978, el japonés no ha parado de trabajar en algo que viene a ser un estilo que suma todos los estilos, destrozando prejuicios.
Así, me acometió un remezón interior cuando supe que uno de mis medios favoritos (Calle 20) me solicitaba esa entrevista, amén de otras piezas para ilustrar la oferta musical del Festival de Otoño madrileño, que empieza ya (hablamos de Whale Watching Tour de Nico Muhly y Hanne Hukkelberg).
Poco menos de diez días después, un sábado, había de marcar un número de teléfono de un hotel de Roma.
– Buongiorno, sonno Giuliano.
– Buongiorno. My name is Carolina. Can I speak to Mr Sakamoto, please?
Sin temblor vocal, adentro tenía una docena de palomas reventando por escapar. Al otro lado, un silencio, y al cabo una tranquila voz dijo: hellooooo.
Para ese momento, el teléfono ya me sobraba y lo que realmente hubiese querido es haber podido volar hasta el hotel y poder completar esa pausa y calma en la voz con los gestos que imagino de monje sabio.
Y accedió a responder mis torpes preguntas con actitud humilde y colaboradora que, a la vista de un impresionante curriculum como el suyo, siempre me sorprende. Hubo silencios, rumiaba las palabras un rato, bromeó incluso y explicó llanamente esa forma de entender la música en donde las fronteras de estilos no existen y sólo hay lugar para el buen gusto y la verdad estética.
Hay mucho donde elegir en su carrera y, lo mejor de todo, él no se regodea en lo logrado. El reciente out of noise (2009) es uno de sus trabajos más experimentales y hermosos que he escuchado nunca.
Después de otro par de semanas, llega el momento. La satisfacción de ver lo escrito en hermosas hojas satinadas. He subido el pdf por si alguien tiene curiosidad. La revista Calle 20, ya sabéis, es de distribución gratuita en los locales y tiendas más selectos de la ciudad. También se puede visualizar completita aquí.
Quiero ser un personaje de Yuri Herrera
por carolinkfingers
He contado esta mañana veintidós libros recientes sobre mi escritorio, esperando que les hinque el diente. Muchos de ellos no serán leídos del todo, a pesar de que trato todos los libros que me llegan con el mismo cariño, consciente del esfuerzo puesto detrás de cada uno. La semana pasada entregué muchos textos, reportajes, críticas. Acabé bloqueada y malsanamente cansada.
Trato de poner el orden en los pocos aspectos materiales por mí domesticables, y parto por mi lugar de trabajo. El control es necesario en mí, persona de escasísima pericia con las ideas, para así dejarles espacio a ellas. A la formación de ellas. No funciono en los ambientes caóticos. O, quizá, ha de ser un caos por mí dirigido. No es tanto el espacio como el tiempo indomesticado: las listas de tres o cuatro tareas a completar, en grupitos cómodos, me canalizan.
Cuando no es así, se me desbarajusta la vida, y las ideas se me constriñen: por el súbito cambio de estatus (de mucho a poco, de entregas inmediatas a planificaciones a largo plazo), o por la demasiada entropía de mi hábitat, o por la incertidumbre plena del porvenir (me detengo y pienso, ¿no es constante y absoluta y terminal la incertidumbre y habría que manejarla como tal, y estaríamos incurriendo en un colosal autoengaño cuando nos comportamos ciegos a esa simple evidencia, como si de verdad existiese algo medianamente cierto en el día de mañana, en el segundo posterior a éste?)…
Soy un animal creador de excusas para no poder trabajar.
Mi relación enfermiza con lo que yo llamo trabajo.
Siento que hay momentos así. Y siento que los haya. Salgo de estos periodos como un náufrago que pasó demasiados días a la deriva sin poder echarse al gollete un poco de agua dulce, hastiada por haber dado tantísimas respuestas. Con la cabeza vacía y la necesidad de beber litros de bourbon. En esa clase de días -que, a veces, se concatenan como la oruga procesionaria y yo lo siento y más me ahogo-, evito exigirme demasiado. Me escondo un poco de mí misma. Pongo la actividad al ralentí, tomo aire, busco perder el mínimo de células de la piel -mira que ya, a estas edades, no regeneramos tan fácilmente y nos vamos convirtiendo en el polvo que recogemos con la escoba, cada día.
Pero guardarse o gastarse, darse o reservarse, he ahí la cuestión. No me puedo permitir un segundo de tedio. Una mala tarde. Un devaneo de irresponsabilidad.
Dicen por ahí que pienso demasiado y quizá por eso se me esté cayendo el pelo. Debo hacer más, pensar menos. O debo pensar mucho más para hacer mucho más.
Uno de los momentos más gratificantes del mes que se cierra fue la visita de Jack Mircala al programa de radio (¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor?, tiene un nombre tan complicado que ni nosotras lo decimos bien). Nos ayudó con el programa acerca del gótico, el día 19 de octubre, y realmente nos ayudó porque su forma de estar fue creativa y reflexiva, cómplice y voraz con nuestras propuestas locas. Fuera de micrófono, caminando hacia el metro, nos dio una de esas frases con las que me gusta decorar mi pizarra blanca. Respondía a nuestra pregunta de si ser ilustrador de preciosos volúmenes (con cartulinas y tijeras) complementaba algún otro «trabajo de civil» (Elena dixit): «Hace tiempo que sé que esto es lo que tengo que hacer y el tiempo que tengo para hacerlo es limitado». Y nadie lo va a hacer por él. Nadie, tampoco, lo va a hacer por mí.
Pero hoy cerramos un mes que ha sido para mí intenso en muchos aspectos, que me ha tenido al borde de precipicios personales y también me ha dado toneladas de satisfacciones (si alguien me oye quejarme, que me pegue en plena calavera, como dice mi hija menor). Tuve delante mío durante cuarenta minutos al escritor mexicano Yuri Herrera, que estaba realizando la promoción de su segunda novela, Señales que precederán al fin del mundo (Periférica).
Dos libros ya imprescindibles, el mencionado y Trabajos del reino (editado en 2008, también por la editorial cacereña). La satisfacción vino de encontrar que los productos exquisitos -filigranas sobrias de palabra, historias donde no sobra ni falta una coma, parquísimas descripciones, capas y capas de sentido concentrado en pocas páginas- venían acompañados de un hombre lleno de cosas que decir. Sin estúpida modestia, pero con toda humildad. Dijo cosas como que el escritor debe saber muy bien cuándo y para qué manchar la página en blanco -y defiendo desde hace tiempo la idea de la responsabilidad en esta actividad, y no va hacia lo social sino hacia la intrínseca necesidad del trabajo, y la prohibición del vertido diarreico-. Que escribe pocas páginas, pero piensa mucho sus libros previamente. Que no quiere ni necesita controlar todos los sentidos que puede llegar a encerrar un producto suyo, que el lector debe ser autónomo e inteligente para sacar lo que más le plazca. Que no quiere «regalos», que sus textos deben ser exigentes y que él apuesta a un lector exigente con los textos.
Jack invierte todo su tiempo en fabricar maquetas/escenarios bellísimos, cargados de detalles, para luego fotografiarlos y poder contar sus historias. Yuri estudia hasta la saciedad el lenguaje de todas las extracciones posibles -las lecturas, la tradición, la oralidad de México- para generar un idioma propio contenido en sus libros, justificado en su interior.
Me gustaría que la habilidad de Mircala me hicieran un personaje, recortándome lo accesorio, y me quitara sobre todo las mareas de autocomplacencia, la turbiedad y la pereza que me asedian en cuanto me descuido. Me gustaría que las vivencias intensas del idioma me vistieran al modo de Yuri Herrera, y pasar a ser Carolink-Makina, resuelta y precisa heroína de Señales, que va en busca de su identidad, actuando mucho y sin pensar demasiado.
Pero sé algo. Aún no sé el cómo. Todo consiste en buscar mis propias respuestas y escuchar dentro mío lo que, quizá algún día, sepa pronunciar.
//Mentí. La entrada número 200 es ésta//
Desmelenarse
por carolinkfingers
Mientras me como un yogur -primera comida oficial del día- y subo el programa de hoy para que Elena lo edite, hago mi entrada número doscientos, en la versión 3.0 de Carolink Fingers, este diario de trabajo. Hoy me tocó, por primera vez, hacer el programa sola, pero no del todo.
Doña Elena tenía una cita importante y me quedé con uno de mis temas favoritos y un colaborador especial, Miguel Ángel Maya, al que invitaré en más ocasiones inventándome múltiples excusas. Pasé la noche de ayer soñando que todo iba mal, que tenía a un amigo colocado a los controles y que no dábamos pie con bola.
Nos ha salido un ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? un tanto caótico, porque los sueños siempre tienen razón. Pero, a la vez, al menos en la segunda media hora, empecé a desmelenarme y a pasarlo realmente bien. Incluso he canturreado al micrófono, y he contado un relato (muy micro) frente a la esponjita negra.
Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que llevaba yo sola locución y controles de dos horas diarias de radio. Algo de eso se debe de haber quedado conmigo. Los ciclos existen. Y en alguna parte habitará aún aquella que se creía superheroína del micrófono y sentía que era casi casi invencible.
Javiera Mena
por carolinkfingers
Como no me puedo ir a dormir, y continúo girando por las turbulencias de esta pantalla-oráculo, recibo vía Martín Crespo una estupenda noticia: por fin Javiera Mena viene a España, como telonera de la parte «ibérica» de la gira de Kings of Convenience.
Me enamoré de Javiera Mena hace tiempo, por carambola, porque nació al mundo pop casi a la vez que otro músico que adoro, Gepe, y porque han colaborado y hecho música juntos durante cierto tiempo. Javiera tiene un solo disco publicado por el sello argentino Índice Virgen.
«Esquemas juveniles» es una intensa y melancólica canción de amor imposible. «Sol de invierno» es la melodía exacta del olvido y el fracaso. «Cámara lenta» es como lo que hubiesen hecho Belle and Sebastian de haberse acostado con St Etienne («…aquí en el borde, baja luego y así yo puedo acercarme y ver el límite en que tu rostro conserva su figura de adolescente…»). «Cuando hablamos» es exactamente el house industrial altiplánico que hubiera hecho Madonna de haber nacido de aquel lado de la cordillera. Su disco entero, con altibajos, tiene puntos calientes inolvidables para quien quiere y se empeña y se da cabezazos por no dejar atrás para siempre la juventud.
Y sobre todo: «Al siguiente nivel» es un hitazo capaz de marcar una generación y -aunque hace tanto que no voy a Santiago de Chile-, estoy casi segura que por el paseo Huérfanos las chicas se cantan una a otra «no lo analices más, esto va más alla, se puede comparaaaaaaar».
Una vez me dio una entrevista, de esas por e-mail. Me costó dios y ayuda conseguir sus respuestas, a lo mejor mis preguntas eran muy tontas. Pero sigo teniendo unas ganas tremendas de escuchar el nuevo disco (¡ya van tres años!) de Javiera Mena. Sólo espero que las intuiciones de quien tenía cuatro nociones de música y un sentido innato de la melodía no se hayan marchitado en este tiempo. También sé, porque lo leo, que su sophomore tendrá ilustres invitados. Yo quiero a Javiera, la misma Javiera de «Al siguiente nivel»:
En una plaza pública me senté -leí- y lloré
por carolinkfingers
Me he venido a una plaza pública, como han de ser todas las plazas, a aprovechar este sol tardío y terminar el libro de Gabriela. Me planteaba entrar a la biblioteca pero me tienta más aquí. Me quedaban tres o cuatro capítulos cuando partí, y me quedaban poco más de dos cuando me senté en este banco duro como que es de piedra. Al sol, al de antes, que ahora se ha ocultado y me ha dejado envuelta en frío, me he puesto a leer. Siempre leo en lugares públicos, o a veces en mi habitación de cortinas blancas y luz dispersa, pero son los lugares públicos sitios ideales para leer y algún día escribiré/haré el programa de radio sobre los que leemos al fresco.
He pasado las páginas disfrutando, bebiéndolas en cuanto el asunto es demasiado familiar para mí, esforzándome con mandíbulas apretadas en mantener esa distancia crítica que, de todos los vestidos que he probado en mi vida, es el que mejor me sienta -o aquel en que menos artificios he de hacer para estar bien-. No podía quedarme desnuda frente a este texto. Demasiado peligroso.
Pero fue consumiéndose la tarde mientras avanzaba la lectura de estas páginas, y yo saboreaba esa forma de contar entre la histeria y el desapego, prosa tranquila y bien organizada, y al mismo tiempo cercana y plagada de giros orales. Tan pronto podía pasar por ensayo como se anegaba de anécdotas y lírica de andar por casa. Siempre atinada.
Recorrí, como recorre la autora, las fases, las lunas de su embarazo, y me fui acercando con ella al momento “x”. Que no por ser el mismo previsible final -o principio- que hemos tenido todos, iba a ser menos emocionante. Era como leer la peripecia de Samsagaz Gamyi y Frodo Bolsón por quinta vez. No deja de conmover.
Hacia el octavo mes, todavía conservaba yo mi traje puesto. Y la leemos ingresar al hospital con una falsa alarma, y volver a casa, y llenarse de miedos y dolor, dejarse invadir por la incertidumbre, perder la compostura; y seguía yo muy bien vestida; la vemos abrirse de piernas varias veces ante desconocidos, cada párrafo más hundida en la indefensión, y quebrarse; todo el tiempo conseguí leer con mi traje de amianto, pero éste por dentro se iba acidificando, pudriendo, porque la corrosión venía de dentro, y dentro las protecciones son de chiste por más que yo pase el día haciéndome la dura.
Y llega Gabriela y explica sin explicar; narra con infinita sequedad y mastodóntica ternura -al mismo tiempo- el segundo en que el bebé ya no es más parte de ella.
Y me sumí en llanto, allí donde ella, dice, no pudo llorar. Menos mal que estaba en una plaza pública y no en la biblioteca. Las distancias cortas.
Vi su infinita generosidad escribiendo este libro -uno que parece muy fácil a simple vista, uno que no lo es en absoluto- y vi mi gruesa mezquindad. La que gasté en todos estos años precedentes. Me entró frío en el alma. Al constatar cuán inmadura, egoísta, enferma, apocada y mentecata he sido conmigo misma y con los demás. No es algo que me haya dicho el libro de Gabriela, es algo que la lectura de este tipo de libros me grita en los oídos como grita un niño pidiendo merienda por octava vez a su mamá deprimida.
Soy rica en el alma por la fuerza de mi voluntad. Soy pobre en todo lo demás. Vi la pobreza de mis propias experiencias, por no haberlas sabido dar. No haberlas sabido recoger con perspicacia y distancia, por haberme dejado avasallar por los flujos hormonales, por haber atendido a un caos emocional de código propietario, hecho de espasmos, de huecos y odios, de saturación y bestialidad, tan dictatorial, tan subyugante que a ratos me maravillo de que mis hijas sean dos personas preciosas y parezcan preparadas para todo lo que se les viene.
He visto lo que ha hecho Gabriela y he visto lo que no he hecho yo. Objetivar desde la subjetividad por no verse sepultada por esa miasma de hechos rotundos, desconocimiento, intuición amedrantadora, atavismo, sangre palpitando, sexualidad a bocajarro, penas traídas por años y traspasadas por la placenta, como los nutrientes, animalismo feroz que es preciso corromper, exprimir y trascender. Para generar algo distinto.
Todo me lo podía haber ahorrado.
Pero ahora lloraba en una plaza pública y cerraba el libro sorbiéndome los mocos. He sentido su aliento de verdad. Las experiencias de primera mano junto al dibujo sólido de la escritora dando forma al caos, derribando falsos mitos y explicando sin explicar. Eso es la verdad.
Desnuda, llorosa, salí de la plaza.
//Esta antirreseña habla de libro Nueve lunas, de Gabriela Wiener//
Dexter Gordon
por carolinkfingers
Lo que se puede hacer.
Esta es una entrada sin pies ni cabeza.
Sigo el invisible hilo que desenredará la ilusión (nótese, r simple después de n o s, único caso en que la r dentro de una palabra no se desdobla en rr; no puede escribirse ni leerse, con riesgo de agudización de miopía y otras tragedias: «microrelato», «antireseña», «derame ocular»).
Estudio para escribir unas preciosas piezas que serán servidas en papel dentro de pocas semanas, un maravilloso encargo.
Me exilio una tarde más y he recalado en un café cuyo nombre, Anticafé, es muy prometedor y se ajusta muy bien a la realidad, dos circunstancias que no suelen ir bien juntas. Llevo aquí casi dos horas que hubiesen sido la delicia de mi compañera de penas y alegrías, Elena Cabrera (y sí, sé que hablo de ella mucho, pero es uno de los agentes motores de mi estrenado modo de vida), escuchando exclusivamente música rankeada en su last.fm en los primeros puestos.
Tengo una impresionante entrevista que hacer -de la que ya daré buena cuenta aquí- y miro todos los alephs que internet me ofrece sobre dos peculiares artistas que, si no controlaba hasta hoy, es por esta nueva modalidad mía permanentemente on con la literatura y un poco off con todo lo demás.
He leído mucho hoy acerca de SEOs y SEMs y me doy cuenta de que trabajo exactamente haciendo eso, ingresando la décima parte de lo que ingresa uno de estos cojonudos consultores. Por eso, y por las trampas que dicen que los buscadores castigan, y porque me siento jocosa como un bufón medieval, lleva esta entrada el título que lleva.
Además, estoy aprendiendo a editar audio y vídeo para internet, pero doy mis pasos sola, sin guía ni perro pastor, me sumerjo en softwares gratuitos y no me leo ni los manuales -que para leer ya tengo dos docenas de libros recientes y no me da el cuero para más.
Escucho a Hanne Hukkelberg y dice su hoja de promoción: «el disco muestra la influencia de Sonic Youth, Cocteau Twins, Pixies, Einstüerzende Neubauten, P. J. Harvey y Siouxsie & The Banshees». Yo, que soy una noventera sin redención posible -puedo aceptar música noventera que no escuchase en esos años, música hindi o senegalesa o puertorriqueña, nótese la doble rr-, podría admitir desde ya que Hanne es la artista que estaba esperando encontrar. Lo haré, o no.
Espero que os haya gustado mucho el caótico programa del 12 de octubre, y la reseña que os mostré de Dissipatio humani generis, también muy del fin del mundo, y si no fuera por nuestra pésima gestión del tiempo igual habríamos hablado de este libro.
Mientras, cierro este post tramposo y me declaro: yo quiero ser un personaje de Yuri Herrera.
Dissipatio humani generis (reseña)
por carolinkfingers
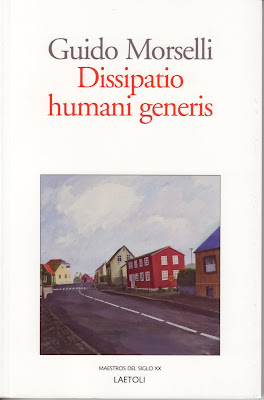
Dissipatio humani generis
Guido Morselli
Laetoli
La “desaparición del género humano”: admítelo, has fantaseado con ello muchas veces. Aunque posiblemente no se te ha ocurrido que pudiera quedar atrás una sola persona. El personaje narrador de “Dissipatio humani generis” ha decidido quitarse la vida antes de cumplir cuarenta años. Se interna en una cueva para arrojarse al lago pero en la madrugada se arrepiente. Cuando regresa, el mundo se ha vaciado de personas, los humanos se han evaporado y queda toda su industria atrás, exacerbada de sentido. Se enfrenta entonces a su nueva situación: esa soledad, soñada tantas veces, arrastra la grandeza de convertirlo en único portavoz del fin de la especie y la miseria de no tener a quien contárselo. En medio de las torpes estrategias de subsistencia, está el diálogo con una realidad bruta, la necesidad de adaptación, el miedo, la constatación de la ausencia de Historia, la desintegración progresiva de la individualidad -ahora que sólo hay un individuo- y un turbio descenso a las capas bajas de la conciencia. No es una narración cómoda, no está vertebrada, se engancha al género diario, con toda su fragmentación, al mismo tiempo que al ensayo, con la psicología y la sociología como ingredientes; la cultura acumulada durante años como gesto cada hora más absurdo. La fábula escatológica del italiano, apenas degustado en nuestro país, es, además de provechosa para cualquiera, una de esas perlas imperdibles para los que indagamos tenazmente en lecturas rellenas de intelectualidad y morbo.
//Publicada en Go Magazine Octubre 2009//
Del Palentino a Pram
por carolinkfingers
 (imagen: flickr de Experimentaclub)
(imagen: flickr de Experimentaclub)Esa mañana entré en un bar. Necesitaba con urgencia un tugurio grasiento, con viejos desdentados y guapos muchachos malasañeros. Un hombre muy mayor se apostó a mi lado para comerse un bifté con patatas de bolsa y veía las noticias en el televisor allá lejos, sin volumen. Empezó a quejarse, y yo era la destinataria por estar a su lado, de que habían ganado «los chinos». Que las olimpiadas ya las teníamos ganadas, y se las llevaban «los chinos».
Yo lo miraba y le sonreía las barbaridades, sin darle conversación. Pero él tenía bastante consigo mismo.
«Los chinos» que todo lo que ganan lo mandan a China. «Los chinos» que no pagan impuestos. «Los chinos» que se llevan las oportunidades de los grandes almacenes para luego venderlas en sus tiendas. «Los chinos» que se están cargando la España que su generación hizo. Ya te digo.
Lo que es la prosperidad acodado en la barra de un bar. Con un bifté pringoso y papas de bolsa. Sin dientes y con vermú de grifo. Ya casi creía yo que realmente «los chinos» habían ganado algo. Su anacronismo y su ceguera eran la misma cosa, y el peligro está en que realmente él no está solo.
Somos los demás los que estamos solos.
El español maravilloso que regenta el bar me propinó salpicones de espuma de cerveza cuando el barril se estaba acabando. La mujer que lo acompaña quizá desde hace treinta años tenía la mañana mala y echaba a cada rato al borracho de ese día.
Ese mismo borracho me ha pedido ayuda. Yo le he preguntado «¿cómo?». Y él me ha dicho «No vale» y se ha dado la vuelta. Ahí empezó a ser despedido del bar hasta siete veces, con la mujer cada vez más enfadada. Pero el hombre, en cambio, se ha acordado de un chiste y me lo ha regalado. «Es como el del borracho aquel, que tenía que salir por una puerta giratoria y nunca salía; y después de entrar un montón de veces y de que le echaran otras tantas, dice ¡coño, ¿es que todos los bares son suyos?».
Todos los bares son el mismo. Eso sí.
En la noche, necesitaba glamour y misterio. Necesitaba otra cosa que no está en ningún bar del mundo. Baile, palabras y manos, sensualidad, sentirme abrazada por cosas bellas y los murmullos más cálidos del alma. El sitio y el momento eran propicios porque tenía una providencial entrada para el Experimentaclub de esa noche.
Había máscaras e identidades confusas. Y sentí desde el primer minuto que todo era mejor así. Que ninguna definición podría hacerme bien ni sanarme por dentro. Yo me arrojé en brazos de la confusión para hacer mía la noche, y tratar de sentir de la forma más intensa posible aquello que, sin máscara, nunca puedo. Normalmente soy esa sonrisa sin significado que le ponía al viejo del bar mientras parloteaba.
Por eso, feliz en mi máscara, me dejé llevar por las imágenes alteradas y los sonidos profundos, sabiendo que se me acabaría la lluvia de cariño en cuanto diese mi verdadera cara, y poniendo muy lejos de mí ese momento.
Una intensidad incómoda en cada una de las canciones que fue hilvanando Elena Cabrera en su sesión. Festival de las luces negras. Bestialidad que todo lo recorre por debajo. Sensación de no pertenecer a este mundo. Más y más avanzaba la noche, más me convencía: todo lo que ha de existir ha de hacerlo sin bordes, sin limitaciones ni conceptos. Así se vive mucho mejor.
Cuando llegó Pram al escenario, remataron para mí las sensaciones… si no felices, sí de satisfacción. Ellos, los viejos desdentados, no pueden entrar aquí. Sálvese quien pueda, que España es un pozo sin fondo donde acabamos muriendo de hambre interior los que deseamos vivir en este otro país imaginario, el reino de la indefinición y el juego constante, los que no creemos en olimpiadas ni en progreso ni en biftés con papas, porque nuestro mundo está donde haya abrazos y belleza y las categorías no dan de comer. Por eso me refugio, me pierdo, me desubico, a veces me da por llorar en los lugares públicos, pero ayer el lugar público -el patio de la Casa Encendida- era el mismísimo centro del universo de pasión.
Con la máscara -hasta que terminó por romperse el cordoncito- hincándome un poco las gafas sobre el puente de la nariz, sentí, bailé y bebí y la noche me iba comiendo. Es terrible cómo ese arrebato sensual se transforma en compulsión si se pudre dentro. Me cambié las ganas de caricias por muchos sorbos de cerveza. Y fui el borracho que no se marchaba nunca del bar, porque todos los bares son del mismo desatinado dueño.


