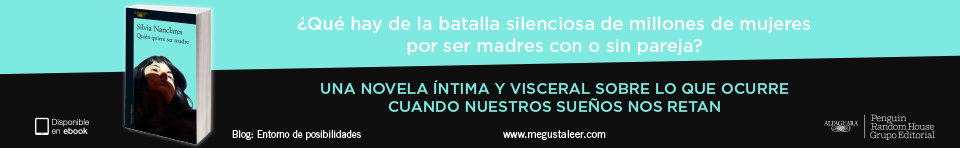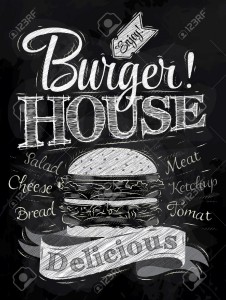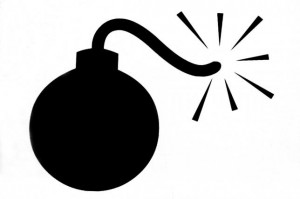En Sant Estació me senté y lloré
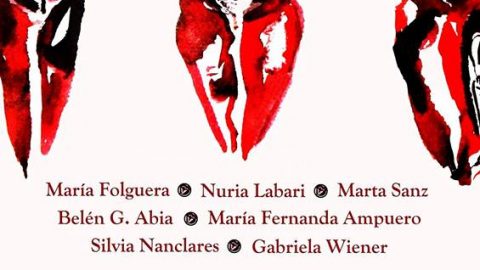
por silvink
El pasado 23 de abril, hace ya dos meses, estuve en mi primer Sant Jordi como escritora publicada, chispas. El 23 de abril, hace ya dos meses, estuve en mi primera betaespera.
Esto de Chispas es muy antiguo. Solo alguien nacido antes del año 80, calculo, lo puede conocer. Es mi caso. Porque soy, además de una madre inédita, una no-madre añosa. ¿Hay algo peor que ser añosa y yerma? Sí, ser escritora y contarlo.
Vuelvo a Sant Jordi. “¡¿Estás preparada para tu primer Sant Jordi?!”, me decían en la editorial. La verdad es que era emocionante. Yo estaba en una planta muy alta de un hotel donde me habían puesto una rosa sobre la almohada y un bol de plástico lleno de bombones. A mi llegada al hotel, el recepcionista sacó un libro del mostrador y me lo tendió abierto por la primera página: mi libro édito sobre mi maternidad inédita. Me pidió que lo firmara. Me sentí un poco absurda dedicándole un libro a un NH.
Por la noche fuimos a la fiesta de La Vanguardia, conocí a bastantes escritores, a periodistas, editores y agentes, mientras de fondo una banda tocaba canciones imposibles. Todo aquel que me felicitaba por mi novela sabía que yo andaba buscando desesperadamente un embarazo. La escritura autobiográfica, que se lee de un modo muy literal y no siempre literario, tiene estos efectos impúdicos. Eso sí, nadie se atrevió a preguntarme en qué punto me encontraba en esos momentos, aunque podía ver la curiosidad en sus miradas. Si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que estaba más loca del coño que nunca en mi vida—esta vez literal, no literariamente—, que estaba en medio de la famosa betaespera, y que contaba las horas para un análisis de sangre.
Esa noche no bebí alcohol, aunque el ambiente estaba generosamente regado de copas y los invitados así lo acreditaban. La fiesta continuaba en otros lugares, pero yo decidí retirarme y volví al hotel andando antes de la medianoche. Por si me convertía en calabaza. Esa era yo: una no madre añosa yerma inasequible al glamour de las fiestas editoriales subiendo a pie por la Diagonal. “¡Mañana será un gran día! ¡Y el lunes más, ya verás!”, decía la parte de mí que aún cree en los Reyes Magos.
Lo mejor del día 23 de abril era que no iba a tener tiempo para pensar en si el lunes me darían un resultado NEGATIVO o POSITIVO. Cuando la médica dijo: te haremos la beta el 24 de abril. Yo dije: qué bien, justo después de Sant Jordi. “ASÍ NO PENSARÉ MUCHO”. Ja. Una de las indicaciones después de una transferencia embrionaria es distraerte mucho para no pensar en si el embrión (en este caso los dos embriones) que te han implantado en el endometrio anidarán o no. Yo me había tomado muy en serio lo de mantenerme ocupada.
Momento divulgativo: La betaespera se llama así porque después del chute de hormonas que te has metido en las semanas anteriores para estimular tus ovarios, la detección en sangre de la hormona beta-HCG es el único modo de asegurar si se ha producido un embarazo o no. Esto es así, literalmente.
Literariamente: Quien no ha vivido una betaespera no conoce la cuarta dimensión. El ansia viva.
Amaneció Sant Jordi, un tiempo precioso, una noche más sin rastro de la regla, ¡BIEN! (ya solo quedaba una más antes del análisis), me vestí, me maquillé. Pero yo llevaba dos días desconfiando, sintiendo la amenaza dentro de mí. Después de la turgencia postovulatoria, los pechos, qué coño, las tetas se me habían deshinchado, me dolían los riñones y tenía contracciones en el útero. Para bien o para mal, conozco bien mi cuerpo y sus señales. Hasta había preparado el terreno con mi pareja para ir poniendo el listón de las expectativas cada vez más bajo. Pero cada noche que no venía, cada hora, cada minuto, era un paso más cerca del análisis y del “¿Quién sabe?”, ¿”Por qué no?”, del positivo.
Mi ilusión era una forma muy sofisticada del autoengaño.
Hicimos un descanso para comer después de las firmas programadas de la mañana (“¡Has firmado muchos! Todo un éxito para una autora novel”). Un banquete extraordinario donde me tratan como a una reina. A las de Alfaguara nos tocó la mesa José Saramago. Bajón. Durante la betaespera, todo suceso, más relevante cuanto más nimio, constituía un indicio de la nefasta o la maravillosa suerte que me esperaría en el laboratorio clínico de la casilla final del tablero. Antes de los postres, fui al baño, contentilla, qué demonios, me había bebido un vino, y, allí, en la planta baja de la sede de Penguin Random House de Barcelona encontré una mancha inequívoca en mis mejores bragas. Me pareció que tenía la forma de la boca de El Grito de Munch. Quise volver a la mesa y acurrurcarme en el regazo de Rosa Montero, que es la madre de todas las no madres, y que me acariciara el pelo y me dijera que todo iba a salir bien. Pero a mi lado estaba sentado, encantador, Guillermo Arriaga, que es el padre de todos los machos, e hice mi papel de mujer a la perfección: disimulé, sonreí, antestesié mi dolor a base de ocurrencias.
A la siguiente firma llegué volando. Solo quería que el tiempo se comprimiera y estar ya en mi casa, en mi cama, con mi chico. A mi lado firmaba Jordi Cruz, sí, el de Master Chef. Calculo que en la hora que duró la firma, él firmaría unos cien libros y yo…, ¿ninguno? Mi sonrisa, cada vez más mueca, me delataba. Creo que pasé la hora más absurda de mi vida. “Esto también es Sant Jordi, Silvia”, me decía mi editora. OK. Pero los fans me sacaban en sus vídeos, se contorsionaban sobre mí para tomar el mejor perfil del chef, quien, por cierto, parecía estar en cualquier otra parte menos allí. “Pura envidia, claro”, diría cualquiera de sus lectores. La siguiente y última parada es en la librería de la que es socia Mercedes Milá. Y allí está, atendiendo como una más, remangada, dando rosas a diestro y siniestro, muy en su estilo. El abismo se iba ampliando bajo mis pies. Por suerte, el padre de mi amiga Lucía, que es socio de esa librería, me estaba esperando, previo aviso por mensaje de su hija. Nunca agradecí tanto la dulzura de la hospitalidad. Desde que no tengo padre envidió tanto a las amigas con padre. Una mujer se acercó a contarme que ella, solo después de siete intentos de FIV fallidos y de adoptar a dos niñas somalíes, se quedó embarazada contra todo pronóstico. Ahora tenía cuatro hijas. Estuve tentada a derrumbarme, pero gracias al padre de Lucía, que seguía a mi lado, aguanté el tipo.
No firme un solo libro más. Volví al hotel. Recogí mi maleta, me despedí del recepcionista encargado de los autógrafos y me sumergí en un taxi. Marqué el número de mi chico. Una de las sensaciones más amargas de toda mi vida me inundó la garganta. Una tristeza que venía de muy abajo. Un gran negativo.
Y solo cuando llegué a Sants Estació, me senté y llore.
—
Este texto fue leído el pasado 28 de junio en el OFF Latina (Madrid) en el encuentro El nudo materno, en el que participaron las autoras Gabriela Wiener, Marta Sanz, María Folguera, Nuria Labari, Silvia Nanclares, Belén G. Abia y María Fernanda Ampuero y Carmen G. de la Cueva. ¡Gracias a todas!
Maternidad y secretos
por silvink
La caja está sin abrir. Estaba sin abrir antes de que saliera el libro. Pero la salida y la lectura de Quién quiere ser madre parece que activó la conversación, como lo haría una oreja encontrada entre la hierba…
Sara me escribió por el chat de Facebook. Tenía algo para mí. Una medicación que ya no puede seguir usando en su tratamiento. La medicación es carísima, en torno a los 800€, y resulta que no se la admiten en la farmacia ni tampoco de vuelta en la clínica donde se está tratando. Quedamos en un bar de la calle Miguel Servet, el médico condenado a la hoguera por insinuar el sistema circulatorio. Efectivamente la caja está intacta. Intercambiamos impresiones y secretos sobre nuestros procesos, trucos acerca del mejor modo para pincharte en el proceso de la estimulación ovárica. El intercambio tiene algo de clandestino. Nos despedimos. Suerte. Dos besos. Suerte.
Un escritor consagrado, en un viaje en AVE, al contarle de qué iba mi novela, me confesó que dos de sus nietos eran “valencianos”. Quería decir que venían del IVI (Instituto Valenciano de la Infertilidad). También me contó como al contárselo a sus hermanos, la que mejor reaccionó fue su hermana monja (lo resolvió con un escueto: «Si Dios lo ha querido así…»). También demostró bastante empatía su hermano más conservador, que afirmó que ese era el futuro: un mundo de mujeres autónomas en lo que a la reproducción y a la crianza respecta. Le insinúe al consagrado autor que la utopía de su hermano tenía sus grietas. Pero nos reímos. Ahora, cada vez que veo un carrito doble en la calle, me sonrío apostando algo a que son niños «valencianos».
Ana me contó, en la puerta de los Renoir Retiro, como si tal cosa, que hizo, entre los 39 y los 44, siete tratamientos in vitros. Siete in vitros. El túnel se iba a agrandando, se alargaba y se alargaba. Y ella cada vez más picada, más endeudada, más hormonada… Pero no había modo de salir. Hasta que salió. Ahora sonríe con Luis colgado de su mochila y jurando y perjurando que la crianza es el verdadero castigo divino. Al lado de su cansancio actual, los dolores del parto y la odisea de la infertilidad no suponen nada.También me confiesa que alguna que otra vez la miran mal, al sacar el pecho en alguna terraza, las caras inequívocas. «Qué vieja es esa madre».
Algunos días me imagino saliendo victoriosa por el otro extremo del túnel, otros, utilizando las puertas de salida de emergencia, que dan directamente a la no maternidad. Las no madres frustradas imagino que no se identifican ni con el imaginario de las NO Madres convencidas ni tampoco con el estereotipo de Yerma. Hay que imaginarse otros mundos detrás de esto. Detrás del túnel. El libro de María Fernández Miranda lo ha hecho por las No Madres como hay que hacerlo, buscando vocabulario y referentes. Construyendo genealogía. Belén García Abia lo ha hecho por las infértiles o madres frustradas en El cielo oblicuo. ¿En qué sección de la biblioteca caeré yo?
Luego llegan otras curvas cerradas, me decía Matilda, con sus correspondientes in vitros fallidas a cuestas hasta que llegó Agustín, también ahora colgado de la manta portabebés.
Un compañero de EGB me confesó, abriendo una conversación aparte del chat que compartimos con la clase, que claro, sus mellizas, también, valencianas. Que se fueron de la pública a la privada porque no soportaban más el maltrato, en concreto, de uno de los médicos, que parecía recordarles con cada gesto que todo aquello era un capricho.
He sabido que una tal Doctora Corazón es la “madre probeta” de muchos de las criaturas valencianas que corretean por Madrid Río.
Una periodista me contó como estuvo al principio de su carrera más de dos años buscando un bebé. Trabaja por aquel entonces en la sección de Penales de un medio grande e iba muchos días a los juzgados de Plaza Castilla. Le daba aprensión pasar todos los días, quién sabe si embarazada, por el detector de metales. Así, un día decidió confiarse a la guarda jurado que estaba casi todas las mañas. «Es que puedo estar embarazada». A los seis meses de infructuosa búsqueda y del ritual que la eximía del detector, se sintió obligada a inventarse un aborto para justificar porque aún no lo había «conseguido».
Casi todas las madres de más de 42 han recurrido a la ovodonación, salida del armario (como Samantha Villar en Madre hay más que una) o no mediante.
La caja de los secretos de las maternidades difíciles: escucha todo aquello que no cuenta la foto del recién nacido de aquel viejo amigo que un buen día te llega por las redes.
Me he convertido en una caja. Una caja con una oreja, como la de Terciopelo Azul.
Cuentos en el recreo
por silvink
Fui al cole de mi sobrina Carmen a hablarles de algo así como el oficio de escribir.
Terminamos jugando al Binomio Fantástico y a partir de la palabras que dijeron, he escrito estos dos cuentos que, inconscientemente o no, salieron muy rodarianos. Será porque Gianni Rodari también iba mucho por los colegios. ¡Hay que ir por los colegios!
1.- A partir de las palabras Pizarra y Empanado.
La Señora Empanada de la calle Pizarra
La señora Empanada vivía en la calle Pizarra, que es una calle que está muy cerquita del río Manzanares. Cuando salía todas las tardes, un poco pomposa, con su abrigo de harina y su sombrero de huevo batido, evitaba siempre el agua, que echa a perder, como todo el mundo sabe, los empanados y los fritos. Se metía en el 148 con dirección a Callao, que es una plaza llena de gente en el centro de la ciudad. Allí, con el calor del gentío, terminaba de hacerse y bajaba crujientita por la Gran Vía, buscando amigos con quien comenzar una animada charla. En la puerta del Burger King encontró a una pareja de panes con pepitas de sésamo dispuestos a acompañarla. Así fue como llegaron los tres hasta Pza. de España, hablando de esto y de aquello. Se les unieron, encantadas, unas hojas de lechuga, un par de pepinillos y hasta unas rodajas de tomate. En el último momento, unos buenos chorros de mostaza y de ketchup vinieron a culminar la fiesta.
Mientras, en el mundo de los humanos y no de los empanados y de los ingredientes de hamburguesa, una niña pegaba un buen bocado a su Clásica Doble sin queso y sin saber tampoco que en el camino se estaba llevando por delante, entre a otros muchos, a la Señora Empanada de la Calle Pizarra. Así que tened mucho ojo la próxima vez que volváis a un restaurante porque…, hay muchos mundos pero todos están en éste.
2.- A partir de las palabras Diente y Bostezo.
El colmillo dormilón
Doña Muela y Don Canino tuvieron al pequeño Colmillo, que resulta que salió muy dormilón. En cuanto subía a un tren o se sentaba en clase se quedaba frito, sin dejar tiempo siquiera para llamarle la atención. “Yo soy así”, se justificaba Colmillo, mientras bostezaba con la boca de par en par como si no hubiera un mañana.
Un día, sus amigos decidieron gastarle una broma. Le dejaron dormido en el recreo, junto a los abrigos que hacían las veces de poste de portería. Nadie le despertó. Y así, salieron de nuevo al patio para ir al comedor y Colmillo seguía roncando a pierna suelta. Su hermana, Encía de Abajo, quería ir a despertarlo, pero los de la clase de Colmillo la convencieron de que sería muy gracioso comprobar hasta qué hora era capaz de dormir Colmillo. Dieron las cuatro y como Colmillo seguía durmiendo, el profesor Morros lo dejó por imposible y detuvo los zarandeos. Pasaron las extraescolares: balonmano, patinaje, ajedrez y coro, y Colmillo seguía durmiendo. La Señora Lengua, la directora del cole, le echó encima un buen vaso de agua encima…, ¡y ni por esas!
Encía de Abajo, harta de esperar a su hermano, se marchó a casa. Doña Muela y Don Canino no le echaron en falta (¡tenían tantos otros dientecitos a los que atender!). Así pasó un día tras otro, y hasta llegó San Isidro y la verbena se montó a su alrededor sin que Colmillo moviera un pelo. Seguía como un tronco mientras la fiesta chisporroteaba a su alrededor. Solamente al olor de las rosquillas, Colmillo, que además de dormilón era muy goloso, se despertó, y como un zombi se puso en la cola del puesto a esperar a que llegara su turno. Todo el mundo se reía de la pinta de Colmillo, con su pelo revuelto y sus legañas, esperando a ser atendido. Como quiera que el bostezo más grande le dio justo cuando llegó su turno, el señor rosquillero que regentaba el puesto no lo pudo evitar y lanzó una hermosa rosquilla directa a la bocota abierta de Colmillo. “¡Triple!”, exclamó victorioso. Del susto, Colmillo se despertó de golpe y para siempre. Se tragó la rosquilla y dicen todos en su cole que nunca más volvió a dormirse en clase ni en ninguna parte. Digamos que la rosquilla le salvó de vivir casi, casi, dormido toda la vida.
***Gracias mil a las tres clases de 3º del Montserrat (Pedro, Carmen y Manoli, profe y profas) que me dejaron espiar sus palabras y que me recibieron así de bien y calurosamente.
Un año sin ti
por silvink
“Ese pelo ya no se lleva”. Las manos, morenas. Un bocata de mejillones. Una cervecita. Unas gafas. Tirarte de cabeza al mar en Galicia. Y que te aplaudan unas desconocidas. Una sonrisa. Una canción de Leonard Cohen. “Cacharrera”. Unas nietas espectaculares. Y por fin un nieto. “¿Quién se pega un chombo antes de comer?”. Muchos viajes. “Cómo se la canta…”. Mucha música, también. Un kimono. Un sol y sombra. Un abanico negro sonando en la siesta, años antes del aire acondicionado. Paraules de amor. Amarracos. La piel morena. “Pásame el periódico”. La crespada. “En el trono”. Un destornillador amarillo destripando un transmisor. Un reloj en la bolsa de la piscina. Tu reloj. Conducir cantando. Un mapa. La Ballena, La Lanzada, la Costa Brava. “De un tirón, a la playa”. Macanudo, cojonudo, fenómeno. “Hello, everybody!”. Tus palabras, tus gestos, las cosas que solo tú hacías. Hasta tu silencio. Nos acompañan. Hoy y siempre. Estás.
https://www.youtube.com/watch?v=_8ToGVZgbGU
Las Hermanas de la Beata
por silvink
[Otro texto de ficción para la edición impresa de Periódico Diagonal, septiembre 2015.
Inspirado en dos señoras que veo casi a diario bajando la calle Embajadores, siempre dispuestas para el fin del mundo].
—
LAS HERMANAS DE LA BEATA

“Hoy es 15, Berta”, dice Amalia en alto, como si se lo dijera al techo. Se refiere al día que han de hacer el ingreso, pero aún no han conseguido ni la mitad de lo que necesitan.
Berta le ha prometido que lo conseguirán, que antes de las dos está hecho el ingreso en la sucursal del banco de la Plaza de la Beata. Pero a Amalia le cuesta confiar. Más bien le cuesta volver a confiar. Últimamente, ya no se sabe quién ayuda a quién en esta casa.
Las dos permanecen quietas en la cama, muy estiradas, en la medida de sus posibilidades. La persiana, bajada casi hasta el tope, deja transpirar en código morse los indicios de un sol reventón sobre la pared de frente a la cama. Amalia estornuda, esta primavera la está matando. O quizá sea la capa de polvo que protege cada uno de los muebles de esta casa, por más que alguno esté cubierto con plástico resistente que amarillea.
En el aire del dormitorio se percibe cierto ambiente de trinchera, de no querer levantarse, de creencia ciega de que si ellas no se mueven, el tiempo también se detendrá. Berta decide entonces que hoy tomarán café. Que lo necesitan. El café tiene un efecto demoledor sobre Amalia. Le altera, le da una energía inusitada. Y, hoy, para cumplir con el plazo, la necesitan. Porque Berta tiene energía para las dos, pero Amalia es más remolona. Al menos así era antes del accidente que dejó a Berta maltrecha, por más que a ésta le cueste reconocerlo. “Voy a poner una cafetera, Amalia”.
Amalia ha hecho su anuncio como si no necesitara ayuda para levantarse de la cama. Desde que Berta necesita ayuda para todo, cada uno de sus avisos son más bien órdenes, después de los cuales, Amalia, por un resorte engrasado después de años de implícita sumisión entre hermanas (todo el mundo olvida ya que Berta es la pequeña), responde. Es la Bernarda Alba de esta casa, las edades quedaron en papel mojado en el DNI, que, por cierto, las dos tienen caducado. Pero, ¿cómo volver a comisaría?
Así que Amalia se incorpora, no sin dificultad, bordea la cama apoyándose en la colcha sintética que un día fue blanca y hoy tiende al crema manchurroso. Llega hasta el lado de Berta y en un juego de piernas y brazos que parece más que cotidiano, levanta eficazmente a su hermana pequeña hasta dejarla sentada en la cama. “Déjame, que ya puedo yo, mujer”, aparta Berta de su camino a Amalia, a sabiendas de que deberá volver a apoyarse en ella para dar el estirón final y quedar incorporada. Tras unas interminables coreografías que las sacan de la habitación, consiguen vestirse ayudándose por turnos con la ropa de siempre, obviando una vez más el ritual de latoilette, y llegar hasta la cocina donde, con dificultades, consiguen montar y poner al fuego una cafetera enorme y oxidada. Esperan, lógicamente agotadas. “No queda ni una hora, Amalia. Apúrate”.
En la bajada, se cruzan a un vecino con un contenido gesto de desagrado: dar el “buenos días” sin respirar por la nariz es difícil. Antes de salir del portal ya casi van más sudadas, jadeantes, pero justo en la puerta Berta aprieta su bolso contra ella, como si llevara dentro algo importantísimo. Lo abre. Lo justo para dejar sacar una barra de carmín que desenvaina mientras frunce los labios frente al espejo del portal. Amalia siempre haciéndole de arbotante desde atrás, su equilibrio, más que frágil, es temerario. “El rouge es necesario para un día como hoy, Amalia. Casi diría definitivo”. Y acto seguido pinta a la hermana, más arqueada por el peso de la otra sobre ella, mohína, quiere rehuir la pintura que se viene hacia ella, pero allí está, Berta lo consigue. El rojo de sus labios uniéndolas más aún, como un sello privado previo a la salida al exterior.
En la calle, sol pero viento. La primavera. Amalia teme salir volando, literalmente, pero se pertrecha en su hermana mientras la ayuda. ¿Cómo puede un lazarillo protegerse tras su ciego? Pues ésa es la imposible estrategia que define a Amalia. Los efectos de la alergia parecen estar ganando a los de la cafeína sobre su cuerpo, pero la calle Embajadores bulle como es habitual a estas horas de la mañana, lo cual la saca de su ensimismamiento. Cada persona parece dejar una distancia de seguridad entre las vecinas y su espacio personal de mugre olfativa, con el efecto extraño de crear una especie de paseíllo mientras van bajando la calle. Amalia no tiene ni idea del plan de la hermana, y ya es la una y media, según dice la torre de La Casa del Reloj. “Ya es la una y media, Berta”. “Tranquila, tesoro, confía en la tata”. La tata, la tata.
La tata pone el primer pie con determinación en la escalerilla del BBVA, sucursal 3210, una señora con un carrito sale de frente, las hermanas se apartan, arrumbadas casi contra la pared de entrada, pero, superado el bache, consiguen franquear la entrada. Dentro ya, Berta se recompone un momento la ropa, como queriéndose soltar de su cuerda de seguridad llamada hermana. La adrenalina le inyecta el cuello en tensión. Abre de nuevo con dificultad el bolso. Saca dos pequeños burruños de color negro. Primero, la hermana, Berta es así, no puede dejar de cuidar a su compañera vitalicia. El algodón vencido de la media se ajusta sobre la carita de Amalia, los agujeros de los ojos encajan perfectamente sobre sus gafas gordas de concha. Una vez puestos los dos pasamontañas, Berta sacude la cabeza, ufana, frota los labios entre ellos, como queriendo repasarse el carmín antes del acto solemne, saca la pequeña automática del bolso mientras Amalia, desplegando en un solo gesto todo el poder del café sobre sus neuronas, enuncia, apenas gritando, tras carraspear educadamente: “Señores, esto es un atraco”. Alto y claro.
Desde el fondo de la sucursal, tras su mesa, Patri, apenas treinta años, recién nombrada directora, responde: “¡Buenos días, Berta!”. Y por lo bajinis, al compañero vigilante que se aproxima ya hacia ella: “Emilio, anda, avisa al Samur Social, diles que ya están otra vez aquí las Hermanas de la Beata”.
Estalló
por silvink
El pasado mes, julio 2015, en el último número de Diagonal antes de las vacaciones, fue publicado este relato de ficción, titulado Estalló, dentro del dossier coordinado por Irene G. Rubio acerca de la burbuja cultural en la década de los dosmiles.
Me hace especial ilusión publicar ficción en Diagonal y dentro de un dossier tan interesante, más.
Aquí os lo dejó, pues.
Entre las babas de la siesta, a David se le amontonaban las cifras del recuento de cuerpos encontrados en el arroyo cerca de Barajas. Junto a él, en primer plano, la frente empapada de la niña, el pelo hecho hebras como si fuera un pollito mojado. ¿Qué coño pasa con el aire acondicionado? “Las ambulancias hacen fila a la entrada de las pistas”. Durante toda la tarde, las teles públicas y muchas de las otras conectan en directo con la nada, el antíclimax televisivo propio de los momentos de crisis, ésos en que nadie puede separarse de la tele, la radio, internet, el móvil, el teléfono… Nunca crees que te va a pasar a ti, a nosotros.
Ese día su hija cumple dos años. Él mismo la va a buscar todos los días a las tres, desde que lo echaron. Tenían una chica. Boliviana. Él mismo también la tuvo que echar. Se sintió tan absurdo la última vez que ella lo llamó “señor”. ¿Señor de qué? No era la primera vez que le tocaría sellar el paro, pero esta vez era distinto: la edad, las letras del coche y la casa, la sensación de haber fracasado… Sigue llevándola todas las mañanas a la guardería porque necesita tiempo para buscar trabajo. También porque hacer de amo de casa aumenta su reciente sensación de desubicación. La niña pregunta que cuándo volverá Jade, la chica, que si a ella no se le acaban las vacaciones.
La persona encargada de la conexión ininterrumpida del 24horas dice que los han tenido metidos en la aeronave un ratazo hasta despegar. La gente agobiada, asustada, mosqueada, asada. Alguno se bajó. La mayoría aguantó, somos dóciles. Y despreocupados. ¿Para qué agobiarse? David tampoco se agobió cuando iban cayendo cerca de él, las mesas se reducían, los puestos se unificaban, los movían de planta, el mismo o más trabajo para menos gente. Fue justo cuando el BBK les dio la hipoteca. La letra era una pasada, sí, pero…, ¿y la casa? Con el sueldo de los dos y la ayuda de los padres para la entrada. Los bancos te dan un precio en B. “¿No os puede ayudar nadie?”. Los padres adelantan sus ahorros. El plan servía. Ahora se podrían poner con lo del hijo. Trabajar para Sacyr Vallehermoso, tener una casa propia, un niño: el día que firmaron la propiedad no se había visto tan pletórico desde que entró al grupo en 2004.
Ha llegado su padre, la niña sigue dormida. Ha llegado antes y le ha jodido la siesta, “que hemos quedado a las ocho, papá” . El padre parece no escuchar el reproche y acopla las canillas en el butacón que Elena compró a un fabricante de Milán, bien barato, pero aun así un pastón, piensa David ahora cada vez que lo mira. “Anda, qué quieres, tengo café, ¿te pongo uno?”.
El padre empieza a rememorar el accidente de Los Rodeos mientras pilla el mando y conecta el Teletexto. El teletexto. “Tú eras pequeño, pero tenías ya seis años, ¿te acuerdas? Más de 500 personas, macho. Se piñaron dos Jumbos de cara. Y eran los setenta, ni democracia, esto no era lo que es ahora, esto era el tercer mundo, hijo. El año 77. Eso fue una carnicería. Y todo el mundo mirándonos. Yo todavía no me había puesto por mi cuenta…”. David vuelve no porque esté el café, sino porque el padre ha despertado a la niña para felicitarla. “Joer, papá”. “¿Qué os pasa con el aire, macho? ¿Ya habéis empezado aquí también el Plan de Austeridad?”.
El padre ojea el libro que hay encima de la mesa, el libro que está leyendo Elena: Crepúsculo. Y le da por pensar por un momento en un futuro negro para su hijo, pero la niña llora. Al abuelo le parece que está un poco mimada, pero no dice nada, que a estos hijos ahora no se les puede decir nada. La niña se ha despertado enfadada, se agarra como un monito al padre, el padre mira por encima de la nuca empapada de la niña al abuelo. Piensa que el hecho de que se haya adelantado, de que haya venido solo, sin la madre, que es mucho más censora –el padre, todo hay que decirlo, es muy pesado pero es un cacho de pan–, puede ser un golpe de suerte.
“Papá, ¿tú crees que nos podríais prestar algo hasta que yo encuentre trabajo? Con lo de Elena no llegamos con todos los gastos, hemos despedido a Jade, y aun así…”. David ha estado a punto de aprovechar un corte de la retransmisión del accidente para meter toda la frase de carrerilla. Pasan ahora el gol de Iniesta, de Torres, de Villa… ¡Po-deee-moooos, España!, sobreimpresionado sobre las imágenes. El padre, no se sabe si no escucha o no quiere escuchar la intención de hablar de David, sigue embelesado las repeticiones de sus figuras. “Qué cracks”, piensa. Vuelve la imagen fija de la pista de aterrizaje llena de chatarra.
— Papá.
—Ostias, que dicen que de la hostia muchos cuerpos se han ido directos a un arroyo que hay ahí al lado de las pistas. Y que eso les ha salvado.
—Papá.
—¿Qué, hijo, qué?
—Nada, que a qué hora ha dicho mamá que venía. Que igual te da tiempo a bajar un rato a la niña al parque y yo voy preparando la merienda… ¿Te vas con el abuelo a la calle, Lola?
—A un arroyo, macho. No, si es que nunca sabes lo que te va a salvar la vida… ¿Con este calor al parque? ¿Por qué no te miro mejor lo del aire? Seguro que tenéis el filtro hecho una mierda. Si es que compráis las cosas y luego hay que cuidarlas.
El padre se levanta, se remanga, con las gafas de cerca mete los dedos entre los alerones y, efectivamente, saca un dedo de polvo.
—Oye, David. Que si por lo que sea quieres que hablemos de dinero, luego cuando venga tu madre le sacamos el tema. Que yo no sé cómo están las arcas. ¿De acuerdo? Ahora, que tu madre es peor que los del BCE. (Se ríe el mismo de su propia broma). Tráeme la escobilla esa de los biberones de Lola, que le vamos a dar bien aquí…
La niña, al separarse del padre para ir a ver lo que hace el abuelo, tira sin querer un vaso. David, súbitamente, rompe a llorar. Serán los añicos sobre la tarima tan cara y pulida, será el calor. //
cuerpos en el tiempo (el trailer)

por silvink
Hace casi diez años que empezó a publicarse la Revista Eñe. En ese tiempo yo acababa de llegar a Sevilla y una de mis obsesiones era convertirme en escritora.
Escritora es la palabra más rara del mundo. Incluso escritor. La palabra con más peso SIMBÓLICO y más incómoda que uno pueda atreverse a decir (supongo que sólo superada por la subsección “Poeta”. Glups).
—¿Qué haces?
—Soy escritora.
Silencio. Papelón.
Tú ponte a decir eso en medio de un bar a gritos, en la calle montada en una bici o echando el cierre de la tienda en la que trabajas. Tú dilo. Y mientras lo haces escucharás a un engendro que habita en tu interior (y que es un cruce diabólico entre Borges, una escritora de verdad muy guapa, tus padres, el director de la Real Academia de la Lengua y unos de tu clase que te llamaban Cuatro Ojos) riéndose muy fuerte. Vale. Yo no decía que era escritora. Porque no lo era. Yo que sé. Lo que sé es que trataba de arañarle al tiempo productivo horas y horas para encerrarme en mi habitación (¡helada, no sabéis lo que puede llegar a sufrir un cuerpo criado con calefacción central en los húmedos interiores sevillanos!) y hacer eso que se suponía que hacían los escritores: leer y escribir.
Yo por entonces admiraba a Vila Matas (lo conocí una noche, llevaba un abrigo rojo y me preguntó, como a todo el mundo, si mi nombre era mi verdadero nombre) y a Bolaño, que se moriría ese mismo verano a la espera, como todos sabéis, de un hígado sano.
En esos años, (sí, fue casi ayer) no teníamos TANTA conexión en casa ni en el móvil y sí podías pasarte horas haciendo sólo eso: convertirte en una persona que escribe MUCHO. Que se levanta y escribe. Que tiene cosas a medias. Que tiene “proyectos”. Que se obsesiona. Que tiene encargos. Que se mete en líos. Que se fija en otros que hacen lo mismo. Que los copia. Que llega a cobrar por escribir. Que se aísla. Fue así como incorporé el hecho de escribir a mi vida DIARIA. Se había convertido en un acto tan necesario y divertido (a veces) como comer o dormir. Con sus fases normales de sequía y pereza, claro, que, como el insomnio puntual y la desgana, llegan sin avisar pero, con las mismas, se pasan.
Empecé a comprar la revista Eñe cuando salió. La encargaba en la librería donde trabajaba. Y aún con el descuento me salía por un pico. Pero la compraba. También empecé a comprar la revista Granta en español (salieron más o menos a la vez). Creía que comprar y coleccionar revistas que publicaban ficción contemporánea entraba entre las cosas que me ayudarían a decir en algún momento que era escritora sin tener que carraspear y bajar la mirada.
Este verano, casi diez años después (han pasado mil cosas de por medio y ya no es que me dé corte decir que soy o no soy escritora, es ya que ni lo pienso y cuando lo digo, lo digo irónicamente, porque yo misma recelo de lo que eso significa y ni siquiera sé si se puede seguir siendo eso a día de hoy: escritora parece a veces una categoría en sí misma obsoleta, de la que se me escapa el sentido y de la que siempre parece que tienes que estar adjuntando credenciales (“¿ y has publicado algo?”) como para demostrar que lo eres. Siempre se es escritora en comparación con otros que sí lo son, con LOS ESCRITORES. Así que, mientras seguía dudando al decir si soy o no soy ESCRITORA, aunque ahora por razones muy distintas, me llamaron para publicar en la Revista Eñe.
No sé si os interesa algo todo esto que estoy ESCRIBIENDO pero si habéis llegado hasta aquí iré cerrando el post antes de que os vayáis.
El caso es que querían que publicara un relato. Autoficcional. El número (la revista Eñe es temática) se titula YO, MI, ME, CONMIGO está dedicado a las posibles derivadas y derivas que surgen en esa frontera raruna entre la ficción y la autobiografía. El número está cargado de voces que respeto bastante, como la de Elvira Navarro o Juan Cárdenas, así que por un momento me hice pequeña pero luego me acordé de los primeros años de Sevilla y de mis primeros números apilados de Eñe…, y aposté por mostrar un fragmento, una suerte de teaser de una ¿novela? (pero, ¿acaso se puede escribir a día de hoy UNA NOVELA?, ay, madre, ya empezamos de nuevo) que estoy escribiendo y que se titula como este fragmento: Cuerpos en el tiempo.
Gracias a Elena Medel y su labor y entusiasmo como editora hormiga, conseguimos entregar a imprenta y en tiempo récord la versión que podéis leer hoy aquí.
[ LEA—>Cuerpos en el tiempo<—LEA ]
Por toda la historia que os he contado antes de lo de llegar a Sevilla, pasar frío, trabajar en bares y tener que aislarme para conseguir llamarme (o no) escritora, la llamada de Elena y esta publicación han sido dos cosas muy chulas. Y compartirlo aquí, pues también.
Leed el texto y decidme cosas. Anda. Yo seguiré escribiendo bien abrigada.
(Y otro día os cuento cómo fue la presentación. Que da para otro post).
una felicidad rara

por silvink
…ayer, emocionada por las muestras de cariño de mis padres: me dicen que si estoy morena, que si estoy guapa, que si me salen “planes” (se refieren a relaciones), me dejan imprimir unos textos en su impresora, me dan de comer (salmorejo riquísimo, filete ruso con ídem con ensalada y sandía), comentamos aventuras: ellos, anécdotas de mis sobrinas de estos días en que he estado fuera, yo les cuento sobre mi viaje; celebramos juntos nuestra debilidad compartida por la playa, discutimos acaloradamente sobre los claroscuros del accidente de tren, encuentro a mi padre muy bien, lo cual es ya un motivo de alegría infinita. De excepcionalidad. Pasamos un rato chulo.
Mi padre me hace un préstamo adelantándome dinero con una transferencia: la devolución que Hacienda me tiene que hacer antes de final de año y que, de hacerlo ya, me resolvería el bajón de curro del verano. También me regala una mochila de publicidad que tiene repe y una llave USB que no utiliza.
Mientras tomamos café y nos zampamos una coca de canela que les he traído de Sant Pere, me cuentan (totalmente spoileada) una peli que han visto que se llama La bicicleta verde. Mi padre se va a la otra tele a ver la serie de saltos de los mundiales de natación. Le doy un masaje en los pies y piernas a mi madre, que en verano se le cargan, mientras ve y comentamos algo de las evoluciones a velocidad de tortuga en la trama de Gran Reserva. Hablamos también de lo mal que está todo y los pocos visos que tiene la situación de mejorar, de lo tirados que nos está dejando el Gobierno/Estado, de la barbaridad que ha subido el recibo de la luz, de la posibilidad de marcharme, de qué opciones tendría, de mi miedo de dejarla en la estacada con lo de mi padre, ante lo cual ella responde con su habitual: “tú disfruta de la vida, hija”.
Tengo un profundo agradecimiento por su generosidad. Así que, antes de irme, se lo digo: les doy las gracias por todo lo que me dan. Sin ellos, mi vida sería infinitamente más pobre en todos los aspectos y sé que a estas alturas eso sólo puede ser síntoma de que algo fundamental no va bien en la estructura. También sé que, en un punto, debería avergonzarme de estar cómoda hoy en este estado de cosas.
Aún así: me voy contenta. Me digo que no todos los días nos podemos dejar tumbar por lo macro. Que es en los hilos que hay entre nosotros donde se sujeta el desastre, como cuando sacas un palo del mikado y la estructura sigue milagrosamente en pie.
Vuelvo hasta casa dando un paseo y la ciudad, de golpe y mientras saboreo esta felicidad tan rara, no me parece entonces tan difícil.
hombres (1)

por silvink
Y resulta que me tocó aprender bien pronto lo que eran los hombres. Lo aprendía porque lo experimentaba. Tengo dos hermanos, cinco tíos y ocho primos. No me imagino mi vida sin ellos.
Mi primera idea de lo que es ser hombre viene marcada por la tensión que existe entre las imágenes de mis tíos maternos y mi tío paterno. Los cuatro hermanos de mi madre eran altos (dato ocioso, cuando eres pequeña, todo el mundo es alto) que se levantaban tosiendo y a mesa puesta, bebían café solo y mojaban churros, llevaban billetes en los bolsillos de los pantalones y percutían las llaves de su coche como instrumento musical cuando menos venía a cuento. Contaban historias muy divertidas de huidas en moto, gente del barrio (La Ventilla) que andaba jodida, leían el Víbora y discutían acaloradamente sobre personajes políticos que me sonaban a chino. Mis abuelos se murieron bastante jóvenes y mi madre pasó a ejercer naturalmente el papel de madre de sus hermanos. En especial de dos de ellos, el mayor, soltero de oro, y el más pequeño, que pasó a ser directamente su protegido. Hoy casi todos son family guys pero entonces, y en diferentes gradientes, eran lo que se conoce como “unos balas”.
Mi otro tío, el hermano de mi padre, a veces llevaba delantal cuando nos recibía en su casa, era un tipo que hacía deporte y se cuidaba mucho y compartía la conducción de su Citröen BX amarillo con mi tía. Él no blandía nada, salvo su estetoscopio, que ya es, para auscultarnos y cuidarnos siempre que nos poníamos enfermos. No daba órdenes, no se mantenía abstraído con el botellín en mano mirando el partido, mantenía casi siempre prendida la mirada periférica. Era poroso y acogedor sin connotaciones sexuales. Por lo tanto, deduje, no era un hombre.
En el otro vértice del triángulo está mi padre. Mi padre tampoco es que fuera un hombre. Era mi padre. No pertenecía a la categoría del sustantivo común “hombre” sino a la unipersonal y singular (transferible, sí, también era padre de mis hermanos) del nombre propio “papá”.
El balance estaba claro, lo que aprendí: los hombres, en general, ríen estentóreamente espatarrados en el sofá. Fuman, beben alcohol y pican cosas que algunas mujeres satélite han portado desde la cocina. Alegran el cotarro, silban en la ducha, leen el periódico, dicen tacos y siempre andan yendo y viniendo de algún lado. Se levantan sin recoger la mesa, exigen favores. Son libres a costa de la asistencia de otros.
Y yo medía poco, llevaba vestidos con babero, no se me permitía gritar, me tragaba sin haberlo elegido horas de deporte televisado y eventualmente tenía que ayudar a servir y aumentar el nivel de escucha ambiente mientras ellos desplegaban sus historias. Si eres una persona de unos 30 kilos que mide alrededor de un metro treinta, calzas un 29 en los años ochenta y dedicas horas a observar a los hombres, pronto constatarás que el protagonismo es para ti algo así como un territorio lejano y, probablemente, vedado.
Sí, ellos eran protagonistas no sólo de su vida sino de “la vida”, así que pronto adquirí conciencia de ser una especie de personaje de relleno frente a semejante derroche de actividad y ocupación del espacio y el tiempo, subordinada y dependiente de los movimientos de esos seres altos, libres y de voz cascada. Así me recorté yo contra ese teatrillo de figuras definidas: como una sombra silenciosa que sonreía mientras ellos golpean expresivamente la mesa al contar anécdotas que casi nunca logré entender bien. ¿Mi papel? Sonreír. Sonreír es la gran pantalla que te aísla entre tu deseo de estar allí y tu aparente imposibilidad genérica de encaminarte hacia. Sonreír. Siempre. Es importante. Sonreír y ser una chica. Escuchar. Asentir. Sonreír. Y desde ahí dentro, dentro y detrás de tu sonrisa hipermullida, es desde donde aprenderás pronto también a evadirte y fantasear.
Porque se puede sonreír y fingir que escuchas mientras tu mente viaja a velocidades supersónicas y lugares accesibles. Os lo aseguro.
Y precisamente ahí, puede que justo empiece lo bueno.
(continuará)
überfacts
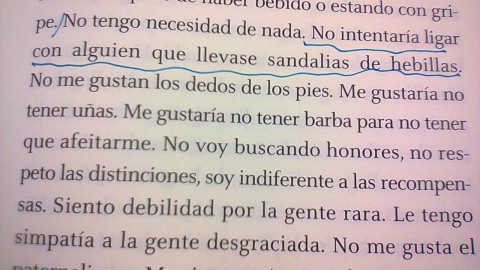
por silvink
Tomo apuntes de las charlas y los talleres que después rara vez releo. Aún así, lo sigo haciendo. Pienso mejor escribiendo aunque como mejor pienso es leyendo. Casi siempre acumulo libros alrededor de la mesa de trabajo y de la cama. Odio el olor del látex. Mis buenos amigos son los que saben que cocino fatal. No sé hacer la compra, nunca sé qué comprar y elijo todo lo que está plastificado. Comer mal me hace pensar en la posibilidad de contraer cáncer en un futuro. Hay días en que chequeo compulsivamente el móvil: la hora, el correo, los avisos de mensaje. Me acuerdo mucho de mis abuelos. Fui a hacerme una ecografía y lloré delante del radiólogo, pero no de emoción. Separo el papel pero no lo orgánico de los plásticos. Mi casa es muy pequeña para tener invitados. Tengo amigos en otras ciudades a los que apenas visito. Odio que invadan mi espacio. Necesito hacer transiciones entre unas actividades y otras. Me echo la siesta a diario. A menudo sueño, babeo y tengo breves pesadillas sonoras que me despiertan de golpe. Hay recuerdos lejanos que no significan nada pero que se me repiten con mucha frecuencia. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, siento como si tropezara en el vació. Me gustan los hombres grandes que me puedan subir por los aires. Odio limpiar la casa pero no me importa fregar los cacharros. Disfruto doblando la ropa limpia y distribuyéndola entre el armario y los cajones. Me aterra pensar que a mucha gente que lea esto le parecerá una basura. No plancho jamás. Escuchar a Pony Bravo me da ganas de tener sexo. Encuentro el sexo como algo a menudo problemático. Tengo una lista de personas con las que me gustaría acostarme. Me he acostado con gente sólo porque se dieron determinadas circunstancias y no tanto porque la deseara a priori. Me encantaría acostarme con los dos de Za!, pero por separado. Una vez tuve con una alumna algo así como perspectivas románticas. Esto suena brillante me parece un título brillante. Muchas veces escribo textos sólo porque se me han ocurrido títulos que creí que merecía la pena desarrollar. Me gusta que las toallas raspen un poco. No soporto los jerseys estrechos. A priori, soy reacia a la idea de hacer ejercicio. Perdí la virginidad con dieciocho años, en el césped del bulevar central del Paseo del Prado, más o menos a la altura de la Biblioteca Nacional. Dudo acerca de si el paso de la virginidad a la no virginidad viene exclusivamente marcado por la penetración. De no ser así, perdí la virginidad unos dos años antes, en casa de mi amiga Susana. Mis mejores encuentros siempre se producen en primavera y en verano. En invierno puedo pasar meses sin depilarme, tenga pareja o no. Uso Ubuntu por convicción, aunque me da muchísimos problemas y su diseño me resulta feo. Me enternece que amigas piensen en mí para regalarme ropa que van a desechar de sus armarios. La gente da por hecho que soy morena cuando mi piel es de hecho bastante blanca. Hay letras de canciones que no me permito escuchar porque exacerban lo peor de mi romanticismo. No soy ni guapa ni fea. El Señor Chinarro me molaba hasta que de un día para otro me empezó a parecer un poco gilipollas. Hace unos años conocí al verdadero señor Chinarro. Me lo presentó una conocida de mi madre. Se llama Fernando y es actor de doblaje. Algunas personas piensan que mi madre está buena. A veces, yendo juntas, le han dicho cosas por la calle. Confío en que a alguna persona le entusiasme lo que escribo. Me gustaría ganarme la vida utilizando la voz. Una chica de mi facultad me contó la prueba que le hicieron para entrar a trabajar en una línea erótica. Un tipo se puso detrás de ella muy pegado a su culo y le dio a leer un cómic porno. Tenía que seguir hasta que el otro se empalmara. Con resaca de alcohol me siento muy desgraciada. Puedo pasar semanas sin leer pero no sin escribir. Anoto mis gastos diarios en una libreta específica para ello. No abro ni creo Excels por voluntad propia. No bebo leche de vaca. No bebo té, aunque me gusta. Soy fetichista de la escritura manuscrita. Siempre que puedo me aprovisiono de Pilots de color azul oscuro. Miento sofisticadamente. Me gustaría tener claro que no se puede gustar a todo el mundo. Si pudiera elegir un sitio al que regresar supongo que elegiría la memoria, con todos sus campos minados, sus recuerdos inventados y su nostalgia de futuro. Tolero mejor el calor que el frío. Soy adicta al dulce. Detesto todo lo que tenga que ver con la contabilidad. Me gustan los libros manoseados. Escribo.
Este texto es un juego y ejercicio de remezcla a partir del libro Autorretrato, de Edouard Levé. Levé, fotógrafo y artista parisino, escribió sólo cuatro libros: Obras, Diario, Autorretrato y Suicidio, todos bastante deudores de la obra de Georges Pèrec. Se suicidó a los cuarenta y dos años, al poco de entregar a su editor el manuscrito de Suicidio. Su lectura provoca ganas de escribir casi inmediatas, es uno de esos libros que incita a cultivar el productivo arte de la imitación y la copia. Ha entrado directo a la lista de Libros-Cobijo. Está publicado por 461 Ediciones.