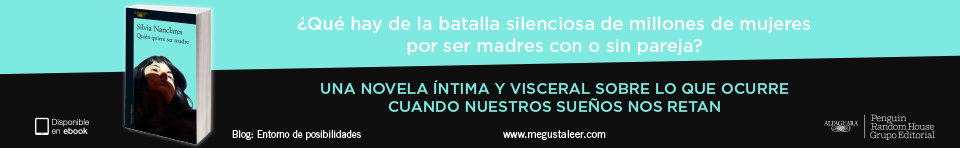En Sant Estació me senté y lloré
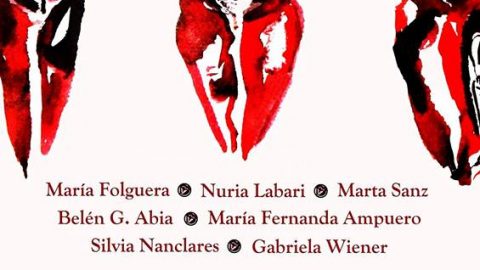
por silvink
El pasado 23 de abril, hace ya dos meses, estuve en mi primer Sant Jordi como escritora publicada, chispas. El 23 de abril, hace ya dos meses, estuve en mi primera betaespera.
Esto de Chispas es muy antiguo. Solo alguien nacido antes del año 80, calculo, lo puede conocer. Es mi caso. Porque soy, además de una madre inédita, una no-madre añosa. ¿Hay algo peor que ser añosa y yerma? Sí, ser escritora y contarlo.
Vuelvo a Sant Jordi. “¡¿Estás preparada para tu primer Sant Jordi?!”, me decían en la editorial. La verdad es que era emocionante. Yo estaba en una planta muy alta de un hotel donde me habían puesto una rosa sobre la almohada y un bol de plástico lleno de bombones. A mi llegada al hotel, el recepcionista sacó un libro del mostrador y me lo tendió abierto por la primera página: mi libro édito sobre mi maternidad inédita. Me pidió que lo firmara. Me sentí un poco absurda dedicándole un libro a un NH.
Por la noche fuimos a la fiesta de La Vanguardia, conocí a bastantes escritores, a periodistas, editores y agentes, mientras de fondo una banda tocaba canciones imposibles. Todo aquel que me felicitaba por mi novela sabía que yo andaba buscando desesperadamente un embarazo. La escritura autobiográfica, que se lee de un modo muy literal y no siempre literario, tiene estos efectos impúdicos. Eso sí, nadie se atrevió a preguntarme en qué punto me encontraba en esos momentos, aunque podía ver la curiosidad en sus miradas. Si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que estaba más loca del coño que nunca en mi vida—esta vez literal, no literariamente—, que estaba en medio de la famosa betaespera, y que contaba las horas para un análisis de sangre.
Esa noche no bebí alcohol, aunque el ambiente estaba generosamente regado de copas y los invitados así lo acreditaban. La fiesta continuaba en otros lugares, pero yo decidí retirarme y volví al hotel andando antes de la medianoche. Por si me convertía en calabaza. Esa era yo: una no madre añosa yerma inasequible al glamour de las fiestas editoriales subiendo a pie por la Diagonal. “¡Mañana será un gran día! ¡Y el lunes más, ya verás!”, decía la parte de mí que aún cree en los Reyes Magos.
Lo mejor del día 23 de abril era que no iba a tener tiempo para pensar en si el lunes me darían un resultado NEGATIVO o POSITIVO. Cuando la médica dijo: te haremos la beta el 24 de abril. Yo dije: qué bien, justo después de Sant Jordi. “ASÍ NO PENSARÉ MUCHO”. Ja. Una de las indicaciones después de una transferencia embrionaria es distraerte mucho para no pensar en si el embrión (en este caso los dos embriones) que te han implantado en el endometrio anidarán o no. Yo me había tomado muy en serio lo de mantenerme ocupada.
Momento divulgativo: La betaespera se llama así porque después del chute de hormonas que te has metido en las semanas anteriores para estimular tus ovarios, la detección en sangre de la hormona beta-HCG es el único modo de asegurar si se ha producido un embarazo o no. Esto es así, literalmente.
Literariamente: Quien no ha vivido una betaespera no conoce la cuarta dimensión. El ansia viva.
Amaneció Sant Jordi, un tiempo precioso, una noche más sin rastro de la regla, ¡BIEN! (ya solo quedaba una más antes del análisis), me vestí, me maquillé. Pero yo llevaba dos días desconfiando, sintiendo la amenaza dentro de mí. Después de la turgencia postovulatoria, los pechos, qué coño, las tetas se me habían deshinchado, me dolían los riñones y tenía contracciones en el útero. Para bien o para mal, conozco bien mi cuerpo y sus señales. Hasta había preparado el terreno con mi pareja para ir poniendo el listón de las expectativas cada vez más bajo. Pero cada noche que no venía, cada hora, cada minuto, era un paso más cerca del análisis y del “¿Quién sabe?”, ¿”Por qué no?”, del positivo.
Mi ilusión era una forma muy sofisticada del autoengaño.
Hicimos un descanso para comer después de las firmas programadas de la mañana (“¡Has firmado muchos! Todo un éxito para una autora novel”). Un banquete extraordinario donde me tratan como a una reina. A las de Alfaguara nos tocó la mesa José Saramago. Bajón. Durante la betaespera, todo suceso, más relevante cuanto más nimio, constituía un indicio de la nefasta o la maravillosa suerte que me esperaría en el laboratorio clínico de la casilla final del tablero. Antes de los postres, fui al baño, contentilla, qué demonios, me había bebido un vino, y, allí, en la planta baja de la sede de Penguin Random House de Barcelona encontré una mancha inequívoca en mis mejores bragas. Me pareció que tenía la forma de la boca de El Grito de Munch. Quise volver a la mesa y acurrurcarme en el regazo de Rosa Montero, que es la madre de todas las no madres, y que me acariciara el pelo y me dijera que todo iba a salir bien. Pero a mi lado estaba sentado, encantador, Guillermo Arriaga, que es el padre de todos los machos, e hice mi papel de mujer a la perfección: disimulé, sonreí, antestesié mi dolor a base de ocurrencias.
A la siguiente firma llegué volando. Solo quería que el tiempo se comprimiera y estar ya en mi casa, en mi cama, con mi chico. A mi lado firmaba Jordi Cruz, sí, el de Master Chef. Calculo que en la hora que duró la firma, él firmaría unos cien libros y yo…, ¿ninguno? Mi sonrisa, cada vez más mueca, me delataba. Creo que pasé la hora más absurda de mi vida. “Esto también es Sant Jordi, Silvia”, me decía mi editora. OK. Pero los fans me sacaban en sus vídeos, se contorsionaban sobre mí para tomar el mejor perfil del chef, quien, por cierto, parecía estar en cualquier otra parte menos allí. “Pura envidia, claro”, diría cualquiera de sus lectores. La siguiente y última parada es en la librería de la que es socia Mercedes Milá. Y allí está, atendiendo como una más, remangada, dando rosas a diestro y siniestro, muy en su estilo. El abismo se iba ampliando bajo mis pies. Por suerte, el padre de mi amiga Lucía, que es socio de esa librería, me estaba esperando, previo aviso por mensaje de su hija. Nunca agradecí tanto la dulzura de la hospitalidad. Desde que no tengo padre envidió tanto a las amigas con padre. Una mujer se acercó a contarme que ella, solo después de siete intentos de FIV fallidos y de adoptar a dos niñas somalíes, se quedó embarazada contra todo pronóstico. Ahora tenía cuatro hijas. Estuve tentada a derrumbarme, pero gracias al padre de Lucía, que seguía a mi lado, aguanté el tipo.
No firme un solo libro más. Volví al hotel. Recogí mi maleta, me despedí del recepcionista encargado de los autógrafos y me sumergí en un taxi. Marqué el número de mi chico. Una de las sensaciones más amargas de toda mi vida me inundó la garganta. Una tristeza que venía de muy abajo. Un gran negativo.
Y solo cuando llegué a Sants Estació, me senté y llore.
—
Este texto fue leído el pasado 28 de junio en el OFF Latina (Madrid) en el encuentro El nudo materno, en el que participaron las autoras Gabriela Wiener, Marta Sanz, María Folguera, Nuria Labari, Silvia Nanclares, Belén G. Abia y María Fernanda Ampuero y Carmen G. de la Cueva. ¡Gracias a todas!