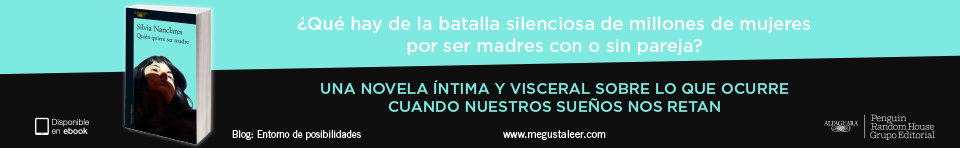hombres (1)

por silvink
Y resulta que me tocó aprender bien pronto lo que eran los hombres. Lo aprendía porque lo experimentaba. Tengo dos hermanos, cinco tíos y ocho primos. No me imagino mi vida sin ellos.
Mi primera idea de lo que es ser hombre viene marcada por la tensión que existe entre las imágenes de mis tíos maternos y mi tío paterno. Los cuatro hermanos de mi madre eran altos (dato ocioso, cuando eres pequeña, todo el mundo es alto) que se levantaban tosiendo y a mesa puesta, bebían café solo y mojaban churros, llevaban billetes en los bolsillos de los pantalones y percutían las llaves de su coche como instrumento musical cuando menos venía a cuento. Contaban historias muy divertidas de huidas en moto, gente del barrio (La Ventilla) que andaba jodida, leían el Víbora y discutían acaloradamente sobre personajes políticos que me sonaban a chino. Mis abuelos se murieron bastante jóvenes y mi madre pasó a ejercer naturalmente el papel de madre de sus hermanos. En especial de dos de ellos, el mayor, soltero de oro, y el más pequeño, que pasó a ser directamente su protegido. Hoy casi todos son family guys pero entonces, y en diferentes gradientes, eran lo que se conoce como “unos balas”.
Mi otro tío, el hermano de mi padre, a veces llevaba delantal cuando nos recibía en su casa, era un tipo que hacía deporte y se cuidaba mucho y compartía la conducción de su Citröen BX amarillo con mi tía. Él no blandía nada, salvo su estetoscopio, que ya es, para auscultarnos y cuidarnos siempre que nos poníamos enfermos. No daba órdenes, no se mantenía abstraído con el botellín en mano mirando el partido, mantenía casi siempre prendida la mirada periférica. Era poroso y acogedor sin connotaciones sexuales. Por lo tanto, deduje, no era un hombre.
En el otro vértice del triángulo está mi padre. Mi padre tampoco es que fuera un hombre. Era mi padre. No pertenecía a la categoría del sustantivo común “hombre” sino a la unipersonal y singular (transferible, sí, también era padre de mis hermanos) del nombre propio “papá”.
El balance estaba claro, lo que aprendí: los hombres, en general, ríen estentóreamente espatarrados en el sofá. Fuman, beben alcohol y pican cosas que algunas mujeres satélite han portado desde la cocina. Alegran el cotarro, silban en la ducha, leen el periódico, dicen tacos y siempre andan yendo y viniendo de algún lado. Se levantan sin recoger la mesa, exigen favores. Son libres a costa de la asistencia de otros.
Y yo medía poco, llevaba vestidos con babero, no se me permitía gritar, me tragaba sin haberlo elegido horas de deporte televisado y eventualmente tenía que ayudar a servir y aumentar el nivel de escucha ambiente mientras ellos desplegaban sus historias. Si eres una persona de unos 30 kilos que mide alrededor de un metro treinta, calzas un 29 en los años ochenta y dedicas horas a observar a los hombres, pronto constatarás que el protagonismo es para ti algo así como un territorio lejano y, probablemente, vedado.
Sí, ellos eran protagonistas no sólo de su vida sino de “la vida”, así que pronto adquirí conciencia de ser una especie de personaje de relleno frente a semejante derroche de actividad y ocupación del espacio y el tiempo, subordinada y dependiente de los movimientos de esos seres altos, libres y de voz cascada. Así me recorté yo contra ese teatrillo de figuras definidas: como una sombra silenciosa que sonreía mientras ellos golpean expresivamente la mesa al contar anécdotas que casi nunca logré entender bien. ¿Mi papel? Sonreír. Sonreír es la gran pantalla que te aísla entre tu deseo de estar allí y tu aparente imposibilidad genérica de encaminarte hacia. Sonreír. Siempre. Es importante. Sonreír y ser una chica. Escuchar. Asentir. Sonreír. Y desde ahí dentro, dentro y detrás de tu sonrisa hipermullida, es desde donde aprenderás pronto también a evadirte y fantasear.
Porque se puede sonreír y fingir que escuchas mientras tu mente viaja a velocidades supersónicas y lugares accesibles. Os lo aseguro.
Y precisamente ahí, puede que justo empiece lo bueno.
(continuará)