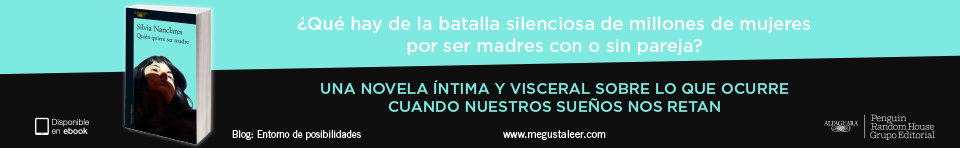apadrine a un occidental

por silvink
¿Aún no conocen Lacuna, primera Agencia de Vacaciones Inventadas? Proporcionan viajes apócrifos, inducidos.
Mediante la construcción de un mini-parque temático personalizado previamente elegido por el cliente y una sedación potente tras la cual uno pierde levemente la noción de la propia identidad y algo de memoria, prometen ofrecer un VERDADERO VIAJE. Lo último en vacaciones. Pero lo difícil, como en toda ficción, es encontrar el tono. Y no dejar huellas de tu asesinato. Y conmigo y la familia Matsauko la pifiaron. Gracias a su error me fue reembolsado el 70% del total del paquete Apadrine a un Occidental: Vacaciones Extrarradio Japón, tal y como figuraba en el contrato que firmé antes del chute de Rophinol 500 mlgr.
Cuando descubrí que en realidad me encontraba en un chalé de una promoción de pisos sin terminar del término municipal de Ayamonte (Huelva) y no a las afueras de Kyoto, no pasó nada, no me mosqueé, al revés, propuse de inmediato ir todos en coche hasta el pueblo de Fábrica, a un sitio que conozco a menos de quince minutos de la frontera con Portugal, en el parque nacional de Formosa. Que ahora invito yo a coquinas y a vinho verde, hombre.
Pero los Matsauko estaban obligados por feroces límites contractuales a no mantener ni un solo contacto más con el Inducido en caso de descubrirse el pastel. Está bien, pero no soy un niño adoptado, ni un receptor de órganos, sólo soy un neurótico occidental en busca de vacaciones verdaderamente alternativas. Y todo el mundo sabe que no hay VIAJE auténtico sin interaccionar con los locales, aunque en este caso estuvieran “deslocalizados”.
Pude deslizar mi número de móvil en el bolsillo de la guayabera de Toshio, el padre. Y, ¡listo!, el quince de septiembre hemos quedado en su casa de Los Bermejales (Sevilla), que los paso a buscar a eso de las nueve, con la fresca, y nos vamos de excursión a pegarnos los cinco un homenaje al susodicho restaurante de Fábrica. Hombre, a ver si esto de ser familia oriental que te apadrina, no va a tener sus compensaciones. Faltaría.
He aquí mi crónica, para que se hagan ustedes una idea.
Me desperté y lo primero que supuse es que yo también debía de tener los ojos rasgados. Según me explicó Toshio con la ayuda de un mapa, me encontraba en una vivienda de familia media a las afueras de Kyoto. Siempre me figuré que Kyoto era un anagrama de Tokio, así que con la confusión de lo que todo apuntaba a ser un mal despertar de anestesia, pregunté si se refería a la capital de Japón. Mi interlocutor río, oh, no, con la inmensa ceremoniosidad, “Ky-o-to, un tren, alta velocidad, una hora To-kio. Pero primero debe recuperarse». ¿Recuperarme? Me levanté de un salto ridículo que redujo mi dignidad a cenizas. Tenía una flojera en las piernas digna de un excombatiente francés a finales del 41. Aún así pude agarrarme al quicio de la ventana y usarlo para incorporarme y poder echar un vistazo a las inmediaciones. Un solemne descampado lo cubría todo. Escuche el ruido de una moto de pequeña cilindrada y a los quince minutos estaba sentado a la mesa baja de una familia japonesa con todos sus avíos. Esto es: arroz a mansalva, pescado crudo en disposiciones flamígeras con texturas escalofriantes y los sempiternos cuencos de madera con líquidos de colores inverosímiles para la gastronomía de mi pueblo. ¿Mi pueblo? ¿Dónde estaba? Me miré al espejo de uno de los cucharones de aluminio con los que Masako, la madre, servía arroz casi sin interrupción y pude comprobar que por la forma de mis párpados no me incluirían jamás entre los orientales. Ni por mi altura, ni por mi tupido bigote. Pero, entonces, ¿qué carajo estaba haciendo allí? «Escardaremos el jardín», fue lo último que escuché antes de volver a un soporífero estado. Al rato, después de sudar con una fruición que me hizo pensar en mi patria, con la nuca empapada como un pollo, de nuevo la motito, y esta vez, la cena: más arroz, más pescado crudo. Y de postre unos chupitos de sake que me volvieron a imbuir en el estado vegetativo del que debía haber estado días haciendo gala antes de mi despertar.
Así pasé cerca de lo que ahora calculo fue una semana -el tiempo oriental, y no es guasa, es diferente-. Al principio les insistía con que escuchaba niños jugando cerca de la casa que gritaban en mi idioma y hasta una radio, “que os juro que oigo el jingle de la Ser, una emisora española”. Como única respuesta, sonrisas y “arigatos”. Al tercer día dejé de hacer preguntas y decidí anfibiarme y pasar de todo. ¿Reverencias a tutti plen? Pues las hacía. ¿Inexpresividad facial? Me adapto. ¿Qué hay taparse la boca al reír? Yo me la tapo. Escardábamos el jardín para practicar después, de rodillas, un ikebana bastante rudimentario a mi parecer. Jugábamos a un pachinko que la familia tenía en el garaje y alguna que otra noche velada con sake y karaoke. Hasta puedo decir que mis angustias neuróticas empezaron a remitir. Se me fueron fundiendo los stocks de estrés con los que estaba acostumbrado a convivir y que mi psiquiatra llama el “peaje que pagas por vivir en la cresta de la ola”. Imbécil. Vamos, que lo mío mejoró y encima empecé a cogerle cariño a esa familia tan linda que me había recogido de dios sabe qué catástrofe para hacerme un hueco en su intimidad. Antes o después alguien me buscaría, encontraría mi pasaporte, el consulado investigaría, seguiría rastros y llegaría hasta este suburbio lejano donde una mañana, con una perplejidad solemne y por pura casualidad, descubrí un tomate hermoso y terso y, en vez de sospechar, pedí que me trajeran más de ésos, que yo quería agasajarlos ahora con una receta “from my little and far away country”. Mi petición creó un pequeño colapso en la familia, una tensión desmedida que me debió haber hecho preguntarme cosas. Se pusieron de acuerdo al rato y esta vez, después de la sempiterna moto que solía dejar tras de sí un reguero de pequeños envases de plástico, palillos y wasabi, llegaron dos kilos de tomates fragantes con los que hice un salmorejo, de los de, con perdón, que se caga la perra. Esta vez, los que durmieron como leones al rumor de, por cierto, un mar cercano al que yo no dejaba de proponer que visitáramos, fueron ellos. Según pasaban los días yo empezaba a ser capaz de articular recuerdos más claros: un edificio feo del que me recordaba entrando y saliendo a diario, una sala con ordenadores donde todo dios se congelaba al amor del aire acondicionado, montañas de informes por revisar, favores que pagar, conspiraciones por culminar en los descansos del café. Estas escenas se me repetían y caían en cascada mientras me quedaba dormido. Y entonces empecé a sentirme feliz. Feliz de estar lejos de todo eso que debía ser mi antigua vida, de la que un suceso fortuito y afortunado me había arrancado. Y sin ni posibilidad ni ganas de abandonar ese cautiverio tan raro que me estaba cubriendo de paz. La bondad, entonces, existía. Una vida nueva de buen salvaje se abría ante mí. El sueño de todo occidental, empezar de cero en un lugar remoto, simplificar la existencia frente a seres más cordiales, transparentes y sin corromper. Terminar con la ansiedad. Dejé de hacer preguntas y lo encontré de golpe todo de lo más pertinente, como una solución de sudoku, perfecta e inútil: una respuesta, por fin. Una respuesta de puertas correderas y zapatos en la entrada.
Todo se vino abajo un lunes por la mañana. Ibamos a echar una partidita de mikado cuando me levanté para ir al baño. Y entonces descubrí hecho un burruño en la papelera un envoltorio que me puse a leer con parsimonia: Snack Aperitivo Japonés marca Supersol, envasado en la Carretera de Carmona, Km. 34. Sevilla (España). Las piezas encajaron de golpe como en un jodido tangram. ¿Qué clase de charada era esta? Salí con el envoltorio en la mano y en menos de diez minutos la casa se inundó de muchachos fornidos con camisetas de Lacuna S.L, Vacaciones Inventadas, que empezaron a desmontar la casa oriental, que resultó no ser más que un set de poliespán y contrachapado. La familia fue amonestada y a mi me sentaron en una silla -se acabó eso de sentarse en el suelo- para explicarme el protocolo a seguir una vez llegados a este punto. En el montaje final –lo graban todo para después editarte un dvd de tu “estancia”- pude ver cómo la familia al completo discutía sobre quién había cometido semejante descuido.
Creo que fue el hijo. Ya me enteraré bien en nuestra próxima cita portuguesa. Lo último en vacaciones.