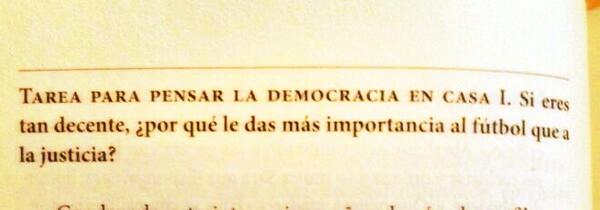Nada por cierto, todo por ganar
por carolinkfingers
Un millón de personas en la calle ayer (quizá más, quizá menos, lo que sí sabemos es que esto fue enorme). Durante horas, inundamos la ciudad, como hacía tiempo que no hacíamos. En el momento más surrealista que me tocó vivir ayer, por Alfonso XII llegando a la cuesta de Moyano antes de sumarnos a la manifestación, la marcha se cruzó con las personas que salían de una boda, ataviados como hace un siglo al menos. Muchos allí cambiaron las consignas, durante medio minuto, por un: “¡Vivan los novios!”.
(imagen vía eldiario.es)
Cada vez que salimos así (y lo de ayer fue de todo menos ordinario), yo me pregunto por esa gente que no está, los que se pasean, los que están de comida familiar o se casan. Ya sé que no es ésa la cuestión, pero están más que en su derecho. Ese derecho a hacer su vida, sin embargo, tiene poco suelo mientras nos van dejando sin derechos -a unos más, a otros menos-.
Mientras cocino escucho a uno de mis vecinos a gritos con alguien, discutiendo acaloradamente sobre algo de bancos, de sueldos altísimos, de lo ladrones que son unos y otros. Pienso: todo el mundo tiene en el hígado un motivo para odiar; lo complicado es encontrar el trozo de corazón que permita construir.
Escribí otras veces (copiando una frase que, creo, ha perdido el origen) “lo que pasa no despasa”. Para muchas de nosotras esta media década ha significado el (re)conocimiento de la palabra comunidad, pero en carnes, y no estoy diciendo que eso nos haga especiales. Y es esa comunidad (grande, chica, difusa, de vecinos o de compañeros de alguna pelea, del huerto urbano, del grupo de mus o de la pista de baile) la que absorbe y resignifica en cierto modo lo que llamamos “cuidados”, lo que me gusta llamar “retaguardias”, prácticas invisibles sin las que no podríamos continuar nuestras vidas. Esos cuidados que a veces ya no encontramos en la soledad de los dormitorios y en familias cansadas y golpeadas. Nos hemos ido hacia afuera por una urgencia, por una falta, más o menos consciente, y no es “suerte” que nos encontráramos. Pero también lo es. Hemos aprendido a ser parte del común (evitaré la palabra “masa” tan anticuada): ¿celebraremos lo que nos expulsó o celebraremos que nos encontramos?
Pero vuelvo a pensar en los de la boda. Y en una mujer que ayer tomó el micrófono en nuestra asamblea (del 15MProspe) de cada dos sábados. Apareció justo cuando intentábamos hacer el orden del día, irrumpió gritando “contra todos los políticos, de derecha, de izquierda y de centro, que se quedan con mi dinero, ellos con pensión vitalicia, mientras a mí sólo me queda como viuda una parte mínima de la pensión de mi marido, que trabajó por décadas», etc.
La impotencia y el dolor que esa mujer gritó en la plaza, llamando a todo el mundo “hijo de puta”, no la vamos a arreglar unos cuantos vecinos, a cual más precarizado. A lo sumo, me digo, podemos servirle como grupo de terapia. Pero por qué no. Con cada uno de los “afectados por la hipoteca” que la PAH ha integrado y puesto a trabajar en su caso se ha visto un proceso parecido: cuando sacas tu problema de lo individual y lo trabajas en común, sucede eso. Lo hemos visto una y otra vez.
Pero ella nos trató como su afuera, estaba en su derecho. Mientras que nosotros tratamos a los de la boda como el adentro, aunque fuese por un minuto. Preguntas me borbotonean desde hace semanas. ¿Tiene derecho esa mujer a no tener ni querer ni necesitar a ninguna comunidad? ¿Tiene derecho esa mujer a sentir confianza en las instituciones que la gobiernan y no sentirse ultrajada por ellas? ¿Tiene derecho a llegar a su jubilación tranquila y a que la dejemos tranquila también con la urgencia de politizarnos y rehacer lo que otros han deshecho? ¿Escurriremos el bulto en ese “otros”, cuando algunos ya llevamos varias décadas formando parte de este mundo? ¿Estaría yo en esa tesitura -redescubriendo lo que podemos hacer en común, con tantos-, empeñando una buena parte del tiempo en esas comunidades, si no hubiese sucedido la crisis y la usurpación cotidiana de derechos? ¿Se nos podría echar en cara que continuásemos creyendo que todo nos lo ganábamos solitos, que los “derechos” eran para siempre? ¿Se nos podría echar en cara que no nos importase lo que sucediese con los demás, mientras a nosotros no nos faltase lo básico, puntualmente, cada fin de mes? ¿Nos podríamos echar en cara vivir de espaldas a los demás, simplemente no reconocerlos, porque nuestra máxima vital era “ande yo caliente”? Si aún pudiésemos agarrarnos a algunas “certezas” vitales («podré dar a mis hijos educación y sanidad de calidad con el esfuerzo de mi trabajo y los impuestos que pago», por decir), ¿estaríamos mirando hacia ese afuera? ¿Nos podremos echar en cara no haberlo hecho antes? ¿Me echaréis en cara que no salí cuando el “No a la guerra” ni sabía lo que era un CIE hace tres años? ¿Me pediréis el carné de indignada después de esto?
El caso es que eso no ha pasado. Ha pasado la desposesión de derechos posterior a la crisis. El caso es que las intemperies relativas de cada uno nos han echado a la calle y nos hemos visto las caras, y hemos podido saber que el problema de cada cual tenía un peso y tenía un lugar en el problema común. El caso es que hay muchos que aún disfrutan de cierto suelo y tampoco les podemos reprochar que no sientan el temblor que recorre a todo el suelo común (esto me hace pensar en que los chilenos tienen por cotidianos los temblores, y los temblores metafóricos son cotidianos para la mayor parte de la humanidad).
El caso es que nadie tiene la fórmula, pero algunos creemos que la impotencia y el dolor individual es un lugar prepolítico y basta reconocer que eso -lo que sea- nos pasa a muchas personas. El caso es que también me digo que venir con recetas de construcción desde lo común puede ser (a veces) un discurso moralista desde cierta superioridad, y que el recorrido hasta allí es personal. Íntimo.
A mí al menos no me interesa nada meterme en la forma en que esa mujer decide hacer su vida, pero para que ella y los demás podamos seguir decidiendo cómo queremos hacer nuestra vida, probablemente debemos recuperar ciertos consensos de vida en común. Para mí sería importante (para lo que creo que es la política) que ella decidiera quedarse un rato con sus vecinos disfuncionales (todos lo somos), y que fueran más vecinos y más vecinas los que vinieran, hasta encontrar que algunos otros estamos más o menos en el mismo lugar.
Por todo lo anterior, y después de tres años de movilizarme lo que puedo, lo que está en mi mano izquierda, el órdago que nos propone Movimiento por la democracia me convoca. La parte que más me gustó de la presentación de Movimiento por la democracia hace unos días estuvo al final. El texto que leyeron dos personas allí decía a coro “Te necesitamos. Nos necesitamos”. Me hizo recordar a esto otro que nos escribió A. para el primero de los programas de Retaguardias (y vanguardias):
Nos hacemos falta… Falta, falta,falta…
Falta tu falta; faltas, nos haces falta tú, tu falda en retaguardia, un abrigo, la bufanda, tu sostén. (S.O.Stén). Ser tú, ella, él…
En una “normalidad democrática”, quizá el lugar al que queremos llegar, no estaríamos “obligados” a elegir una comunidad con independencia de nuestra familia y nuestros amigos, nuestro club de fútbol o nuestro taller de yoga. Y estaría muy bien, si los derechos comunes estuviesen más o menos asegurados, mientras que otros eligen poner el cuerpo en el centro social o el huerto o lo que sea que esté construyendo el tejido, siempre que esos otros no estén decidiendo contra ti, o no te estén esquilmando derechos, privados y colectivos. Hay muchas experiencias previas que nos dicen que momentos de “crisis” democrática como el que vivimos se han saldado con menos poder para las personas. Yo quiero creer que cuando empeñamos un trozo de corazón o de identidad en un trabajo común, como ahora mismo nos demandamos en este momento de urgencia, no se pierde nada de subjetividad ni de identidad, sino que simplemente se incorpora algo fundamental -que no era el tema hoy, que intentaré desarrollar otro día-, la conciencia de que nuestra subjetividad es en parte nuestra intersubjetividad, de que nuestra independencia es resultado de nuestra interdependencia. De que no sacaremos nada en claro mientras no nos reconozcamos vulnerables, todos.
La gente de Movimiento por la democracia ya lo dice mejor que yo.
Es que yo soy muy madre y a esa mujer no la quiero dejar llorar sola, pero no sé qué más hacer aparte de ofrecerle el micrófono y ponerla en contacto con otras personas con un problema similar. Y ella y nuestra vecina Libertad, y los rumanos que piden en las esquinas de los supermercados, y los dominicanos que se reúnen en la plaza en asambleas informales, y los que creen que tienen el bolsillo lo suficientemente sólido como para que nunca les falten derechos cuando les ofrecemos un panfleto por la sanidad pública…
Y hay momentos así, creo, aunque éste es el primero que me toca vivir en cuarenta años, lo que pasa es que no me da la gana de lamentarme. Sólo quisiera que supiésemos apelar a todas las /personas/ solas e impotentes, al menos ofrecerles el portón en el que guarecerse (como en un temblor de esos cotidianos de la falla de los Andes), si no se vienen ya no es cosa nuestra. Y, si sacamos algo en claro de todo esto, no será necesario que mis hijas tengan que vivir otra refundación en sus setenta u ochenta años de vida. Lo único que sé es que no hay nada, absolutamente nada de cierto en nuestras incertidumbres. Bien, nos ha tocado. Mientras eso no se nos olvide, no tenemos más que ganar.
/////////
Aunque esto lo han dicho de otro modo otras autoras, me quedo con esta cita de Almudena Hernando:
“…porque sitúa al ser humano en el reconocimiento de lo que verdaderamente es, permitiéndole aceptar que sólo reconociendo la debilidad se puede tener fuerza, sólo reconociendo la importancia se puede alcanzar verdadero poder, sólo reconociendo la dependencia de los demás se puede ser independiente, sólo conociendo los miedos se pueden desvelar los deseos…”
(La fantasía de la individualidad, p. 156 Katz, 2012)